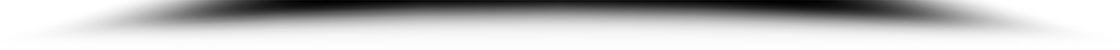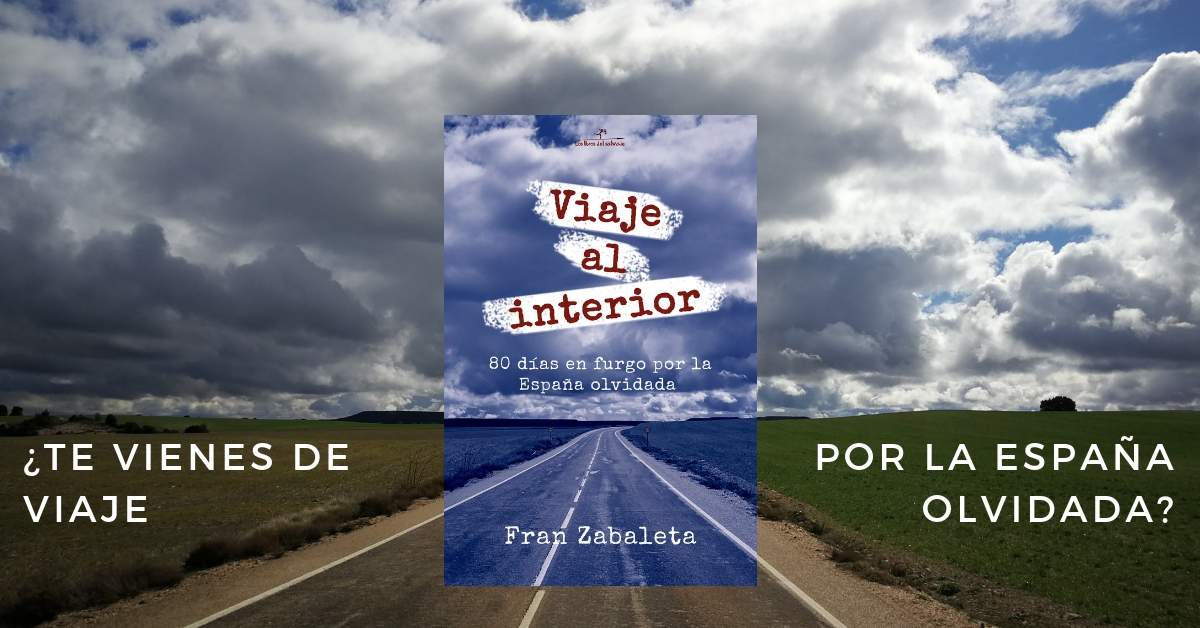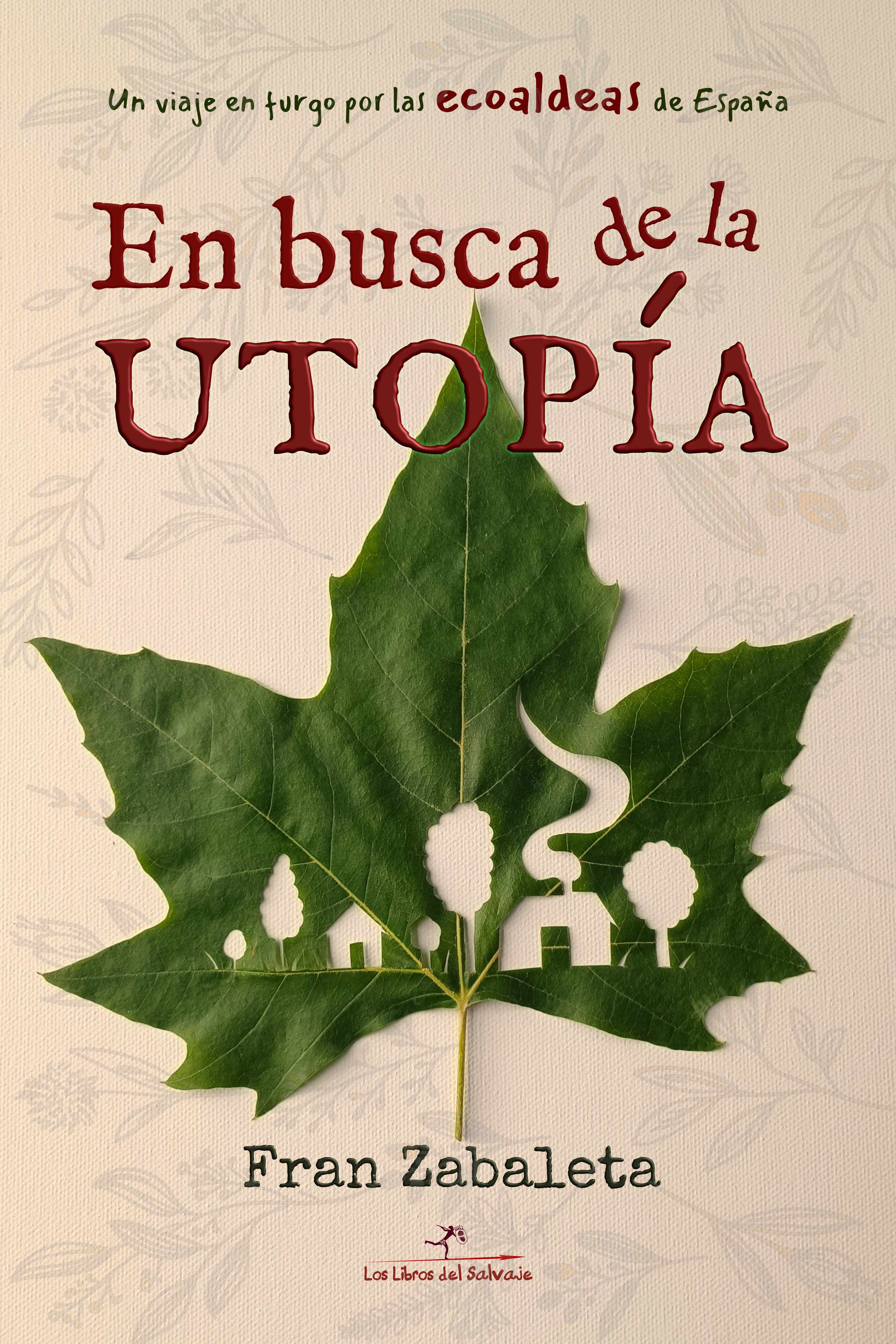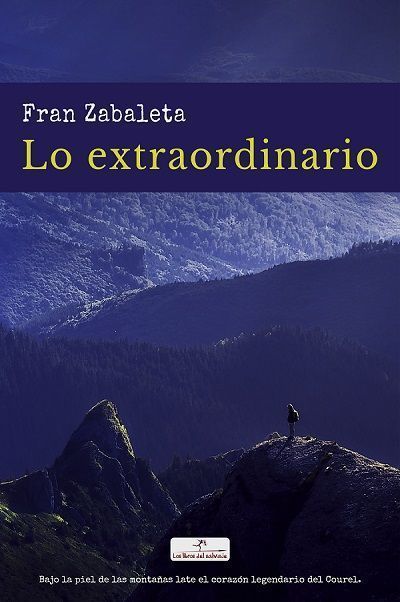Un viaje en furgo por la España olvidada. Si has llegado aquí por casualidad y quieres empezar por el principio, tienes las entradas organizadas en el Diario de Viaje.
Vértigo. La sensación que me invade nada más despedirme de amigos y familiares, subir al coche, cerrar la puerta y meter la primera es vértigo. El silencio me cubre como una coraza pegajosa, espesa y claustrofóbica, que tiñe mi mente de irrealidad.
La Península está envuelta en una ola de frío y nieve, así que decido evitarme lo peor y dirigirme directamente a Extremadura, donde las previsiones son algo mejores, a través de Portugal. Mientras enfilo la carretera hacia la frontera me pregunto para qué. Por qué estoy haciendo esto. Es lo mismo que me he estado preguntando toda la semana, pero ahora las dudas resurgen con mayor intensidad.
De repente, este espacio de escasos diez metros cuadrados con ruedas se ha convertido en mi casa, y lo será durante varios meses. Las comodidades habituales quedan relegadas. Voy a tener que controlar el consumo de agua y reponerla cada poco, vaciar el depósito del WC, ducharme en un espacio mínimo, lavar los platos con mucho cuidado para no gastar agua y no introducir restos de comida por el fregadero (que después se pudrirían en el depósito), preocuparme por el consumo eléctrico (y consumir sobre todo 12 v), buscar sitios donde lavar la ropa, vigilar el consumo de electricidad de la nevera, enfrentarme al frío y solucionar los problemas que vayan surgiendo y que me pueden dejar tirado en cualquier lugar. Y me pregunto si todo esto es necesario...
Poco a poco, sin embargo, a medida que avanzo hacia el sur, los tentáculos de la rutina se van soltando con un ruido de ventosas demasiado estiradas y van siendo sustituidos por la expectación. Atravieso un país tan similar al mío que, como siempre me sucede en el norte de Portugal, me cuesta creer que haya atravesado una frontera.
Tan dolorosamente familiar. Cada vez que alguien comenta que Portugal es un país precioso me tengo que morder la lengua. Porque lo que veo no tiene nada de hermoso. Sin duda los portugueses son un pueblo amable y cordial, admirable por muchos motivos, entre ellos, y no son cuestiones menores, que fueran capaces de derrotar con claveles a una de las más longevas dictaduras del siglo XX o que en estos tiempos de neoliberalismo salvaje apuesten por uno de los pocos gobiernos sociales de Europa.
El país devastado
Pero la piel del país está arrasada. Durante cientos de kilómetros, lo único que veo a ambos lados de la carretera son eucaliptos. Montes, valles, llanuras invadidas por cultivos de eucalipto de calibre ínfimo, tan apretujados que ni tienen espacio para crecer ni dejan que crezca nada más. Aquí, al igual que en Galicia, en los últimos cien años se ha producido una catástrofe ecológica silenciosa, o acallada, de magnitudes que no somos capaces de apreciar.
Aquí, al igual que en Galicia, en los últimos cien años se ha producido una catástrofe ecológica silenciosa, o acallada, de magnitudes que no somos capaces de apreciar.
Cuando era pequeño, allá por la década de 1970, veraneaba en una aldea de Pontevedra, Vilasobroso. Por entonces ya había eucaliptos, pero todavía no se habían convertido en la plaga que hoy son. Recuerdo intensamente las noches de verano cuajadas de estrellas. Era un mundo de grillos, luciérnagas que brillaban tímidas al anochecer y ciervos volantes que nos asustaban con su vuelo errático y las poderosas mandíbulas de los machos.
Hoy ya no se ven ciervos volantes. Viven en los bosques de robles, donde se alimentan de la madera en descomposición, y las hembras depositan las larvas en el interior de los árboles muertos. Pero ya no hay robles. El eucalipto los ha erradicado.
Es un arbol feroz que se ha extendido más allá de lo razonable. Fue un fraile misionero, Rosendo Salvado, quien lo introdujo en Galicia a mediados del siglo XIX como planta ornamental. En la actualidad, ciento cincuenta años después, España y Portugal acaparan el 53% de las plantaciones mundiales de eucaliptos. El 53%. ¿Cómo lo hemos permitido?
Se han aclimatado de tal forma, con la generosa ayuda de particulares, empresas y gobiernos, empeñados en alimentar nuestra insaciable ansia de pasta de papel, que han conseguido suplantar a la vegetación autóctona, a la que han aniquilado como un ejército invasor.
Un ejército dotado de poderosas armas de destrucción masiva: las sustancias alelopáticas que posee, cineol y eucaliptol, evitan la germinación de las semillas de otras especies y anulan la flora bacteriana y fúngica del suelo, que se vuelve estéril; sus profundas raíces y su sed (cada eucalipto consume unos veinte litros de agua al día) reducen el agua del subsuelo y desecan las fuentes; al empobrecer la flora del sotobosque, las plantaciones de eucaliptos expulsan a la fauna local, como a mi querida vacaloura, el ciervo volante, y aniquilan el ecosistema previo; por si fuera poco, el ejército de eucaliptos cuenta con un arma todavía más terrorífica, un lanzallamas natural: es una especie pirófita, que arde con facilidad y que vuelve a brotar tras los incendios una y otra vez. Un eficaz método para eliminar la competencia de otras especies, vegetales o animales.
La reina cadáver
Pero no quiero seguir dándole vueltas a un tema que me duele tan dentro, la destrucción de mi propia tierra, y me pongo a pensar en lo que me espera: el monasterio de Alcobaça, donde yacen los restos de Inés de Castro y su amante Pedro I de Portugal. Desde niño he oído hablar de Inés de Castro, la gallega que reinó después de muerta.
Hoy la historia apenas se recuerda fuera de Portugal o Galicia, pero durante siglos fue tan conocida en Europa como la de Tristán e Isolda o la de Romeo y Julieta: un amor que se enfrenta a las convenciones y se trasciende a sí mismo hasta convertirse en leyenda. Un amor trágico e imposible que brota en la era de los trovadores, que eclosiona con el Romanticismo, allá por el siglo XIX, cuando se forjó nuestra forma de sentir, y que dejó su impronta en un rastro de obras literarias desde el siglo XVI hasta la actualidad y en unas veintinueve óperas, como la de Giuseppe Persiani, estrenada en Nápoles en 1835.
Hay algo en estas historias de amor trágico que se nos pega a la piel y nos atrapa la imaginación, incluso la de los que nos creemos más racionales: la ilusión de la perfección, la esperanza de que ahí fuera, en alguna parte, es posible encontrar a esa persona que ahuyentará la soledad y el miedo al vacío que todos llevamos incrustados en las moléculas de nuestro cuerpo. Amores como los de los amantes de Teruel o los de Pedro I e Inés de Castro son refugios en los que cobijarse cuando la lluvia arrecia.
Amores como los de los amantes de Teruel o los de Pedro I e Inés de Castro son refugios en los que cobijarse cuando la lluvia arrecia.
En realidad, como siempre sucede con estas historias, es difícil deslindar los hechos de la leyenda... y quizá tampoco es necesario. Inés pertenecía al más poderoso linaje de Galicia, los Castro, condes de Lemos y, durante siglos, verdaderos amos de Galicia. Sin embargo, Inés era bastarda, hija natural de Pedro Fernández de Castro, nacida hacia 1325.
Eran tiempos duros, de ambiciones desatadas y guerras continuas entre Castilla y Portugal. Para tratar de ponerle coto se acordó la boda, que se celebró en 1339, entre el infante Pedro, hijo del rey Alfonso IV de Portugal, y Constanza de Castilla, hija del príncipe de Villena, el verdadero regente de Castilla. Inés era dama de compañía de Constanza, y fue así como ambos se conocieron. Al decir de las crónicas, Pedro cayó rendido de amor nada más verla. Y la atracción debió de ser mutua, pues ambos se hicieron amantes.
Lo que no impidió que el futuro rey cumpliera con sus compromisos maritales. Con tanta fortuna (para él, al menos) que su esposa Constanza falleció poco después, en 1345, al dar a luz a su segundo hijo. De repente, el destino libraba a los enamorados de sus ataduras. Qué hermoso se les debió de antojar entonces el futuro.
Pero las tres hilanderas tejían su propio futuro. Cuando Pedro decidió convertir a Inés en su esposa, su padre el rey Alfonso se opuso tajantemente. Las razones eran muy pragmáticas, incluso razonables: Inés pertenecía al linaje de los Castro y Alfonso temía que el enlace arrastrara a Portugal a la guerra civil que por entonces desangraba Castilla y que enfrentaba a Pedro I el (mal llamado) Cruel y Enrique de Trastámara. Pedro e Inés se casaron igualmente, en secreto, y se instalaron en Coimbra.
Pero un rey no tolera un desplante así. Dudó, pues incluso un monarca puede considerar cruel matar a una mujer inocente, pero finalmente se decidió. En 1355, Alfonso VI encargó a tres caballeros, Pedro Coelho, Diego López y Álvaro Gonçalves, que le solucionaran el problema. Aprovechando que su hijo estaba de cacería, se presentó en la Quinta das lágrimas con los asesinos, que se encargaron del problema de la única forma que sabían: a puñaladas.
Pedro, loco de dolor, se alzó en armas contra su padre. Cuentan que se cubrió el rostro con un velo negro, para que nadie pudiera ser testigo de su dolor, y la emprendió a mandoblazos contra los ejércitos del rey hasta que, dos años después, este arregló el desacuerdo muriéndose. Pedro, que por entonces ya era conocido como El Justiciero, ascendió al trono.
Era la hora de la venganza. Los asesinos pusieron pies en polvorosa, pero Pedro consiguió capturar a dos, Pedro Coelho y Álvaro Gonçalves, a los que arrancó el corazón. Literalmente, por supuesto. Después declaró que Inés y él habían estado casados, hizo exhumar sus restos y se los llevó a Alcobaça, donde ordenó que la vistieran con ropajes reales, la sentó en el trono, la coronó reina de Portugal y obligó a sus cortesanos a besar la mano del cadáver. O, al menos, eso es lo que cuenta la leyenda, que siempre es lo que preferimos creer. ¿Qué amor puede ser grande sin sus correspondientes dosis de tragedia, venganza y reparación?
Después, imagino que más calmado, el nuevo rey ordenó tallar un hermoso sepulcro de mármol blanco para Inés y otro para él y los colocó pies con pies, para que el día de la resurrección lo primero que vieran ambos fuera el rostro de su verdadero amor. No sé si se verán, pero los sepulcros son verdaderas obras de arte, rebosantes de figuras etéreas y símbolos bellamente tallados. La prueba física de un amor tan trágico como inmortal.
Tras pasar la primera noche en Alcobaça y visitar el monasterio (que, por cierto, es Patrimonio de la Humanidad) al día siguiente, emprendo el camino hacia Alcántara, ya en Extremadura, muy cerca de la frontera. El día, aunque frío, es soleado, y llena de luz la cabina de La Lagartija.
Pero todavía me espera una desagradable sorpresa. De repente, el mundo se ennegrece. Es una visión dura y terrible, aunque demasiado familiar, y que me trae a la memoria los trágicos sucesos del pasado verano: ejércitos de eucaliptos calcinados, sus cadáveres delgados y enhiestos al sol, impúdicos y desvergonzados como las estacas de Vlad el Empalador. Durante kilómetros, todo es desolación, negrura, silencio y rocas desnudas, desprovistas del manto protector del humus tras las lluvias que han arrastrado la tierra hacia los ríos.
Y de golpe todo acaba. Tengo la impresión de haber dado un salto en el espacio y haber aterrizado en algún lugar distante. No es solo que haya superado el territorio incendiado: es la misma vegetación la que cambia. Los alcornoques y los olivos sustituyen a los despojos de los eucaliptos y el mundo retorna al verde. Renace la vida y empiezo a cruzarme con hatos de vacas que pacen indiferentes al sol, con yeguadas que me contemplan con curiosidad al pasar, con aves rapaces que avizoran La Lagartija con el desdén del que esconde su impotencia frente a una presa inalcanzable. La belleza del paisaje es tal que me hace añorar intensamente el mundo que los eucaliptos han hecho desaparecer, esos bosques caducifolios de Galicia que hace solo cincuenta años parecían eternos.
La belleza del paisaje es tal que me hace añorar intensamente el mundo que los eucaliptos han hecho desaparecer, esos bosques caducifolios que hace solo cincuenta años parecían eternos.
Alcántara
Casi por sorpresa, pocos kilómetros después de la frontera, el puente de Alcántara aparece ante mí en todo su esplendor. Ya lo conocía, estuve aquí hace quizá una década con unos buenos amigos en un viaje memorable, pero aun así me impresiona la elegancia de su silueta, la sensación de solidez que transmiten los pilares, la tremenda luz de sus arcos.
Aparco en uno de los extremos y lo recorro sin prisas a pie. Bajo el sol invernal el Tajo es una cinta negra, reducida a la mínima expresión por la cercanía del presa del embalse de Alcántara. Aun así, el espacio que salva el puente sería muy difícil de atravesar sin él.
Apenas reparamos en los puentes. Estamos tan habituados a tenerlos ahí, a nuestra disposición, que nos resulta difícil imaginar el mundo cuando muchos no existían o eran tan endebles que atravesarlos suponía echar a rodar los dados. Pero los puentes son, probablemente, una de las construcciones que más ha contribuido al progreso humano. Sin ellos las poblaciones permanecen aisladas, encerradas en sí mismas y sin contacto con el exterior, cociéndose en el jugo de sus temores, supersticiones y endogamias.
Los puentes permiten salvar distancias, intercambiar ideas, facilitan los movimientos de las gentes y los intercambios genéticos. Son, además, claves para el comercio. Y el comercio ha sido, desde la más lejana prehistoria, la principal herramienta civilizadora, capaz tanto de paliar hambrunas en épocas de escasez como de hacernos la vida más confortable, de buscar entendimientos y difundir avances. Un estudio de los puentes, el ingeniero David B. Steinman (1886-1960), lo expresó de forma hermosa en su libro Puentes y sus constructores:
«Los puentes simbolizan ideales y aspiraciones de la humanidad. Salvan las barreras que nos separan y juntan pueblos, comunidades y naciones en unidades más íntimas. Acortan distancias, aceleran el transporte y facilitan el comercio. Soportan sus cargas para aligerar las tareas de los hombres […]. Son esfuerzos conjuntos de diseñadores y operarios, de ciencia y destreza. Conforman la visión e iniciativa de las comunidades; son monumentos útiles, dedicados al bienestar de futuras generaciones. Son eslabones vitales en el camino hacia la fraternidad universal del género humano […] Han inspirado a los poetas a traves de los siglos y han estado en la literatura y la leyenda. Hay algo en los grandes vanos que excita la imaginacion. Desde sus cimientos excavados en la roca hasta sus torres y vanos abovedados, un puente tiene algo de prodigio y de poesía. Es una conjunción mística de resistencia y belleza, una mágica combinación de gracia, encumbradas líneas y desafiante poder».
Mientras recorro el puente de Alcántara, que lleva aquí la friolera de 1.904 años, pienso en quiénes lo construirían y en las grandes dificultades que tuvieron que sortear para conseguir una obra tal, de 194 metros de longitud, 58 de altura y seis arcos con la mayor luz que nunca construyeron los romanos. Construir algo así requiere calcular estructuras, resolver el equilibrio de fuerzas, conocer bien el terreno en el que se asienta y las dinámicas fluviales que van a ejercer presión sobre los pilares, ser capaz de organizar a una gran cantidad de trabajadores...
Pienso también en las guerras que padeció. En los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos, entre castellanos y portugueses, en la Guerra de Sucesión, cuando estos últimos trataron de volar un arco, y en la de Independencia, cuando españoles e ingleses echaron abajo el segundo arco de la ribera derecha para dificultar el avance a los franceses. Y pienso también en cómo disfruté leyendo la magnífica novela sobre la Edad Media española que lleva su nombre: El puente de Alcántara, de Frank Baer.
Esta noche dormiré a su lado, cobijado por la eternidad pétrea del puente, pero antes todavía me da tiempo para recorrer Alcántara: una villa de edificios nobles, calles silenciosas y paredes blancas interrumpidas aquí y allá por la piedra desnuda de las iglesias y el hermoso convento de San Benito, la sede de la Orden de Alcántara, una de las cuatro más poderosas de la Península en los tiempos en que caballeros, reyes y sacerdotes se arrogaban el derecho de hacer y deshacer. Mucho no ha cambiado el panorama, pensándolo bien.
Por la tarde, tras visitar el convento, me acerco hasta la biblioteca municipal, situada en una hermosa capilla del siglo XVI, porque el camarero del bar donde almorcé me chivó que la bibliotecaria sabía mucho y era muy maja. Y acertó de pleno, porque ambas afirmaciones eran ciertas: Juani me recibió con una sonrisa cordial y un saco de historias, algunas de caballeros y prelados, otras de su infancia en el pueblo, cuando se construyó la presa y la gente pasaba hambre. Antes de que nos diéramos cuenta, estábamos viajando por el tiempo.
Esa noche, a la vera del puente, en medio de la negrura más absoluta, decido que, al cabo, emprender este viaje ha sido todo un acierto.
El misterio de Tartessos
Por la mañana me dirijo a Aliseda, a unos cuarenta kilómetros de Alcántara, para visitar el centro de interpretación del tesoro de Aliseda, un ajuar de joyas de oro, plata, vidrio y bronce que constituye una de las muestras más asombrosas de la legendaria civilización tartésica.
Siempre me fascinó Tartessos, desde que de crío leí Gargoris y Habidis: una historia mágica de España, de Fernando Sánchez Dragó, antes de que este se convirtiera en... lo que ahora es. Se sabe muy poco de este pueblo, que por los griegos fue considerado la primera civilización occidental y que muchos han querido relacionar con la Atlántida perdida. Herodoto, en el siglo V a.n.e. (antes de nuestra era), habla del rey Argantonio, del que dice que reinó ochenta años y que era un hombre sabio, inmensamente rico y generoso.
Se cree que los tartésicos surgieron alrededor del 1200 a.n.e. y que mantuvieron fluidas e intensas relaciones con los fenicios primero y los griegos después, algo que pude comprobar de primera mano al observar los símbolos y las delicadas figuras talladas en las joyas de Aliseda.
Lo curioso de los tartésicos es que desaparecieron abruptamente de la historia. A partir de la batalla de Alalia, en el 535 a.n.e., entre griegos y cartagineses, nada más de sabe de ellos. Quizá ese es el origen de los mitos que han proliferado desde hace siglos a su alrededor, pues el misterio y la tragedia, quién lo duda, son los padres de las leyendas.
Salgo del centro de interpretación convencido de que, quienes quiera que elaboraran las joyas de Aliseda, eran gentes refinadas y de elevada sensibilidad, además de extremadamente hábiles. Me pregunto cómo serían sus vidas, desvanecidas como tantas otras en el pozo sin fondo del tiempo.
Salgo también cargado de folletos e indicaciones, pues el centro es además oficina de turismo. Los ojeo tomándome una cerveza, dejándome tentar por dólmenes, pueblos y espacios naturales, pero al final la decisión la toma la previsión meteorológica: seguimos en pleno temporal de frío y nieve y no me apetece pasar una noche bajo cero, así que busco la localidad más cercana cuyas temperaturas nocturnas desciendan menos. Es Badajoz, así que hacia allí me dirijo.
Mientras conduzco hacia la capital de la provincia me invade la misma sensación que ya tuve esta mañana, en el trayecto de Alcántara a Aliseda: esta es una tierra dócilmente hermosa, de rebaños de ovejas y hatos de vacas, de dehesas y espacios vacíos. Se me hace extraño que apenas haya coches por la carretera, que atraviesa campos y bosques. En setenta kilómetros me cruzo con cuatro o cinco, y solo al aproximarme a Badajoz se incrementa, ligeramente, la densidad del tráfico. Habituado a la presencia continua de coches, casas, y aldeas de la costa gallega, donde los núcleos urbanos se unen unos con otros sin solución de continuidad, me parece haber entrado en un olvidado paraíso.
Me siento tan eufórico que me detengo cada pocos kilómetros para disfrutar de ese silencio de brisas y piares y llenarme los ojos de verde. En una de esas paradas, en un lugar en ninguna parte, observo con la boca abierta a un grupo de veinte o treinta grandes águilas que sobrevuelan la sierra en busca de presas. No distingo si son reales, imperiales, perdiceras, culebreras o calzadas, que de todas ellas hay en Extremadura, pero me da lo mismo. Son tan magníficas, tan envidiable su facilidad para descender en picado bruscamente o dejarse llevar por las corrientes de aire que me quedo un buen rato contemplandolas, único representante del género humano en un mundo que se me antoja primitivo.
Sí, definitivamente ha sido una buena idea este viaje. La Lagartija y yo vamos amoldándonos el uno al otro y ya me siento en ella como en mi propia casa, sobre todo una vez que mi cabeza ha aprendido a evitar, a la fuerza, las esquinas peligrosas. Todo parece funcionar como es debido. La calefacción es un murmullo nocturno que me ayuda a dormir, la placa solar se hincha de satisfacción con el sol extremeño y hasta las duchas, pasadas las primeras incomodidades, se hacen llevaderas.
Me invade la felicidad del nómada, la sensación de que soy libre para decidir mi destino en cada cruce. Soy consciente de que soy un privilegiado. No sé qué pasará mañana o el año que viene, pero en este momento, bajo un cielo cuajado de águilas, solo en un paisaje de rocas y encinas, soy consciente de que estoy haciendo exactamente lo que deseo hacer y me vienen a la memoria unos versos de Lord Byron:
«Hay un placer en los bosques sin senderos
hay un éxtasis en la orilla solitaria donde nadie se inmiscuye
junto al mar profundo y música en su rugido:
No amo menos al hombre pero más a la Naturaleza».
Poco después alcanzo el Guadiana, ancho y caudaloso a estas alturas, y aparco en un área de autocaravanas muy bien preparada en Badajoz. No me apetece mucho meterme en una ciudad tras la placidez de la mañana, pero el lugar se halla al lado de un gran puente peatonal que llaman puente de Palmas y rodeado por el verde domesticado de la ribera. En ella, sin esforzarme lo más mínimo, veo patos, un cisne, cormoranes, gaviotas, cigüeñas y, con gran sorpresa, una nutria que retoza en el agua ajena a todo.
De pronto me viene a la cabeza un viaje antiguo a la India, donde los animales conviven con absoluta normalidad, incluso en las grandes ciudades, con los humanos. Aunque fue hace veinte años, todavía recuerdo una mañana en rickshaw por las inmensas avenidas de Delhi, la capital, que acoge la friolera de diecinueve millones de personas... y no sé cuántos millones de animales.
La sensación sigue siendo muy viva: la avenida, de seis u ocho carriles, estaba repleta de coches, camiones, autobuses, rickshaws que avanzaban en medio de un estruendo infernal de pitidos, gritos y motores, mientras cientos de personas cruzaban por donde les venía en gana, jugándose la vida con la indiferencia de lo cotidiano. A mi izquierda, un grupo de monos rebuscaban en la basura en busca de comida, compitiendo en la faena con los perros y los chacales. En los tejados de los edificios, inmensas aves rapaces contemplaban el espectáculo tan tranquilas. Un puñado de vacas decidió interrumpir el tráfico y se metió como si nada en medio de la vorágine. Entonces miré hacia atrás y casi me da un infarto al descubrir la trompa de un elefante a apenas dos metros, también él, y sus pasajeros, avanzando en medio del tráfico como si nada.
Evidentemente, las diferencias son abismales, pero por un instante, en la orilla del Guadiana, pensé que también en este pequeño rincón animales y seres humanos convivían pacíficamente.
La tarde y el día siguiente los paso recorriendo Badajoz, visitando su alcazaba musulmana y perdiéndome por sus callejuelas estrechas y, también, silenciosas, pese a estar a las puertas del carnaval. Es otra vez una experiencia novedosa, como si la ciudad, de una belleza un tanto ajada, temiera atraer sobre sí la atención. O quizá simplemente es el ritmo de estas pequeñas ciudades de interior, tan alejado del ajetreo nervioso y excitado de las grandes urbes.
La carnicería de Badajoz
Pero el horror, a menudo, anida bajo la más plácida normalidad. Tras preguntar en la oficina de turismo, me acerco hasta un lugar en el que la sinrazón y la barbarie más criminal se dieron la mano: la antigua plaza de toros. Allí, el 14 de agosto de 1936, tras la toma de la ciudad por los sublevados, el coronel Juan Yagüe, que tras la guerra civil fue nombrado ministro del Aire por el dictador Franco, ordenó encerrar a los miles de defensores de la República que habían hecho prisioneros.
Esa noche, a la luz de unos focos, los carniceros comenzaron la matanza. No hubo juicios ni garantías: solo ejecuciones en masa, indiscriminadas. Ese primer día fueron fusiladas más de mil personas, pero el total asciende, según diversas fuentes, a un número entre dos mil y cuatro mil. Le Figaro y otros periódicos escribieron crónicas sobre la matanza en las que se decía que las calles de la ciudad estaban sembradas de cadáveres, muchos de ellos niños. El 18 de agosto, el diario francés Le Populaire publicó lo siguiente:
«Elvas, 17 de agosto. Durante toda la tarde de ayer y toda la mañana de hoy continúan las ejecuciones en masa en Badajoz. Se estima que el número de personas ejecutadas sobrepasa ya los mil quinientos. Entre las víctimas excepcionales figuran varios oficiales que defendieron la ciudad contra la entrada de los rebeldes: el coronel Cantero, el comandante Alonso, el capitán Almendro, el teniente Vega y un cierto número de suboficiales y soldados. Al mismo tiempo, y por decenas, han sido fusilados los civiles cerca de las arenas».
Quería acercarme hasta la plaza de toros para rendir mi pequeño homenaje a la memoria de los asesinados y para recordarme la necesidad de mantener vivo el recuerdo de las atrocidades, pues solo así se puede evitar que se repitan. Pero me llevo un chasco: ya no existe. En su lugar se alza un moderno palacio de congresos que burla y oculta el recuerdo de lo sucedido.
La mañana siguiente, sábado de carnaval, me depara una sorpresa desagradable cuando voy a lavar los platos del desayuno: La Lagartija se ha agarrado su primer berrinche. Tras mucho investigar, llego a la conclusión de que se trata de la bomba de agua, la que impulsa el agua desde los depósitos del maletero. Una bomba que, además, se esconde en el lugar de más difícil acceso de La Lagartija. Sin ella me esperan unos días de racionamiento de agua... y sin duchas.
Cómo me acuerdo entonces de mi madre, y su «Si te pasa algo, ¿qué vas a hacer tú solo por esos mundos, con lo inútil que eres?». Mejor no se lo cuento. Pero, ¿qué hacer? Es carnaval, festivo hasta el miércoles, y estas dichosas bombas son difíciles de conseguir...
Qué curioso. Hace dos días estaba eufórico, disfrutando de la libertad y de las águilas sobre mi cabeza. Y hoy una simple bomba de agua se ríe de mi pregonada libertad. De repente, esto de viajar ya no me parece tan fascinante...
|
¡Espera, no te vayas todavía! ¿Te ha interesado este artículo? Regístrate aquí para recibir las próximas entradas y novedades en tu correo.
|