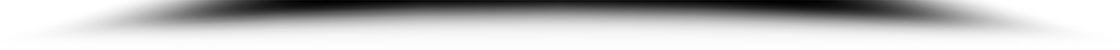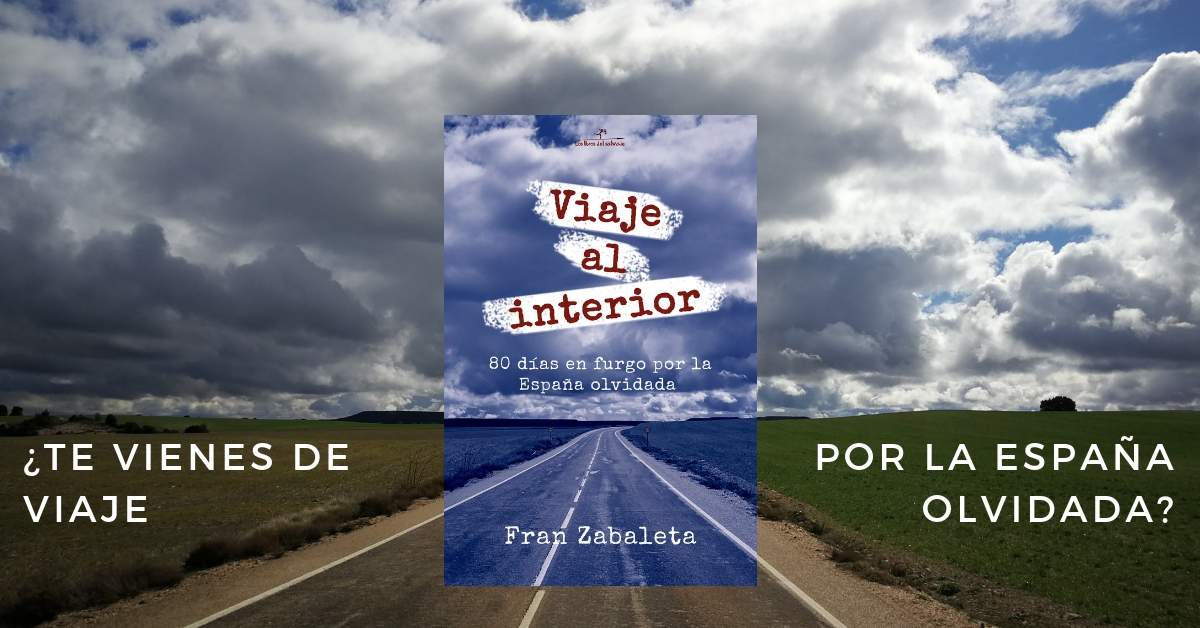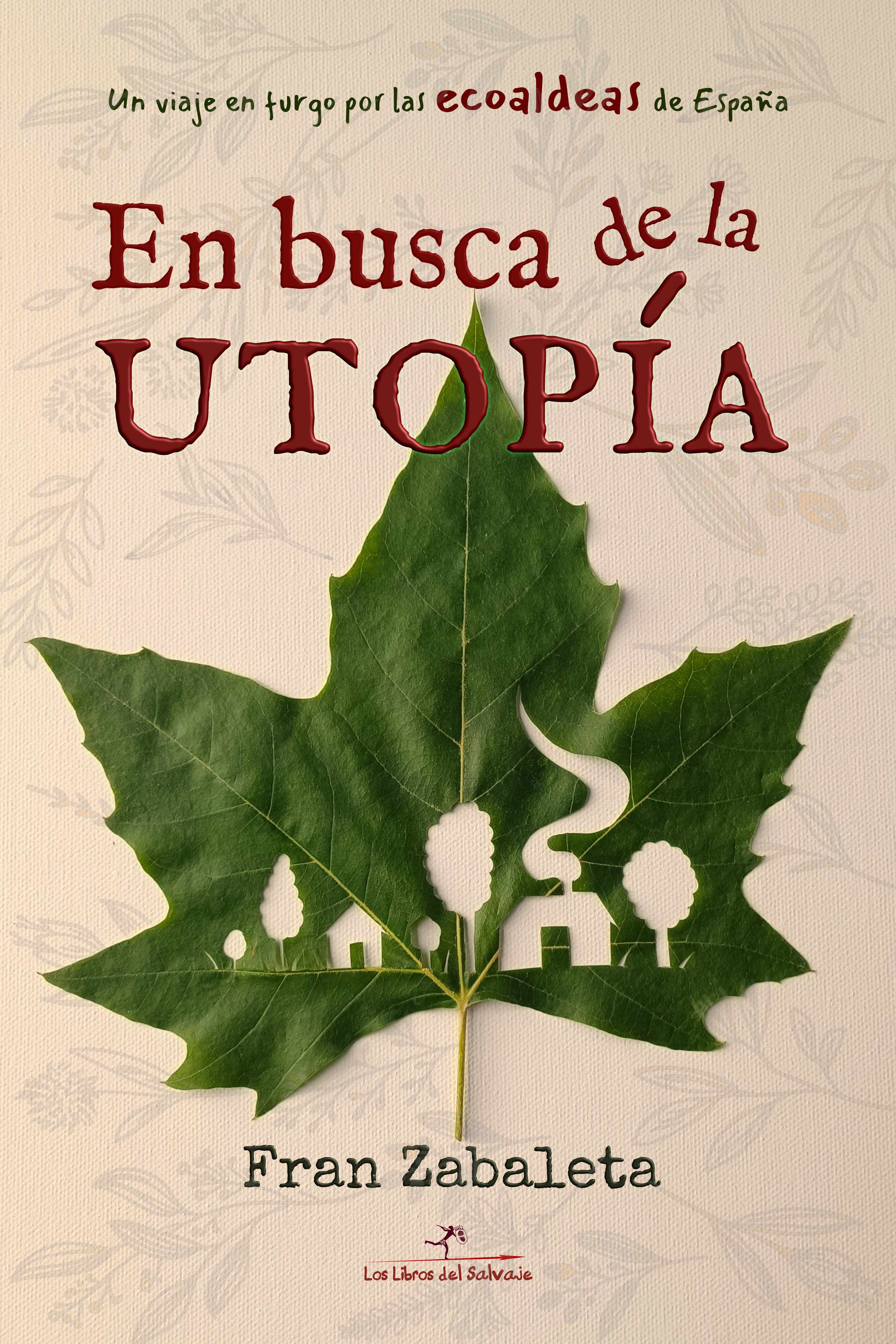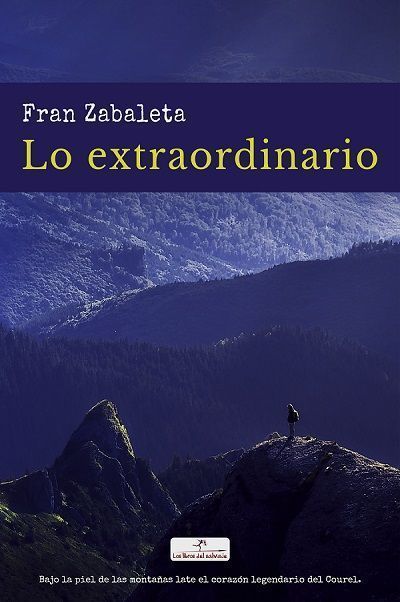Un viaje en furgo por la España olvidada. Si has llegado aquí por casualidad y quieres empezar por el principio, tienes las entradas organizadas en el Diario de Viaje.
—Nosotros no tenemos taller, solo alquilamos autocaravanas, y aquí no tengo bombas de agua, pero puedo intentar pedirte una, con suerte el lunes está aquí y te la instalo, eso es un momento de nada...
Es sábado de carnaval, cerca ya del mediodía. El mundo laboral ha decidido tomarse un respiro hasta el miércoles y Murphy se está carcajeando de lo lindo. La voz del teléfono es el primer atisbo de esperanza en una mañana repleta de gestiones infructuosas. Incluso se ha formado un pequeño comité de emergencias entre los autocaravaneros del área de Badajoz donde he dormido, unos y otros aportando experiencias y tratando de buscar formas caseras de reparar la bomba. Pero nada da resultado.
—¿Dónde estáis?
—En Calamonte, a las afueras de Mérida. —Eso me va obligar a cambiar de planes y renunciar a visitar Olivenza, pero no estoy para ponerme exigente.
—De acuerdo, te lo agradecería, sí.
—Venga, te la pido y cuando me confirmen la entrega te mando un whatsapp.
Más animado, emprendo el camino hacia Mérida, a solo unos sesenta kilómetros. Dos horas después, tras aparcar en un área municipal de pago muy cerca del centro, he dado un salto en el tiempo y estoy paseando por un cementerio de suelo de tierra, entre olivos, cipreses y columbarios romanos, los sepulcros y monumentos funerarios de personas solo rescatadas del olvido del tiempo por las breves inscripciones de las lápidas. Un texto de Séneca, cerca de la entrada, crea en el visitante el estado de ánimo adecuado:
«A vivir hay que estar aprendiendo toda la vida, en cambio, lo que quizá te sorprenda más, toda la vida hay que estar aprendiendo a morir»
Mérida la Veterana
Como muchas otras gentes antiguas y actuales, muchos romanos se aferraban a la esperanza de seguir vivos tras la muerte, y poco a poco, a lo largo de su historia, fueron desarrollando complejos ritos para reforzar su creencia, ritos que debían ser satisfechos por sus deudos escrupulosamente. De no hacerlo así, los fallecidos adoptaban forma de larva o de fantasma y se quedaban condenados a vagar entre los vivos, atormentándolos y provocándoles enfermedades hasta que les daban sepultura. Un sistema muy eficaz para obligar a los deudos a no hacerse los remolones...
El ritual exigía besar al difunto en los labios para retener en el cuerpo su alma, perfumarlo, vestirlo y depositar en su boca una moneda: era el pago exigido por Caronte, el barquero que debía conducirlo a través de la laguna Estigia hasta el mundo subterráneo del Hades, gobernado por Plutón y su esposa Proserpina. Que, por cierto, vivían en un palacio en los Campos Elíseos... Aunque no en los de París. Que se sepa.
Caronte, brutal, los ojos en llamas, sucio y sórdido, golpeaba con el remo a los que no llevaban su óbolo y transportaba al inframundo a los que sí lo llevaban. Allí les esperaba otro temible personaje: el can Cerbero, el guardián de las puertas, de tres cabezas, cuya misión era evitar que ningún vivo se colara en el reino de la muerte. De ahí el significado de «cancerbero», portero o guardia duro de pelar... que, asombrosamente, en una metáfora tan fallida como pretenciosa, se usa a menudo para designar al portero en el fútbol.
Una vez preparado adecuadamente el cadáver, se colocaba sobre una pira funeraria (hasta más o menos el siglo III, en que por influencia cristiana comenzó a ser inhumado). Antes de quemarlo echaban tierra sobre él y le abrían los ojos (al revés de lo que hacemos hoy) para que pudiera ver el camino hacia el otro mundo. Los restos se guardaban en estos columbarios entre los que ahora paseo...
Quizá ha sido la casualidad, o puede que otra vez las tres hilanderas que tejen los destinos de los hombres, pero que sea este cementerio el primer lugar que visito de Mérida tiene algo de justicia poética. Mérida es la prueba tangible de la fugacidad de la vida, de lo efímero de los imperios.
La ciudad, que hoy tiene unos 60.000 habitantes (y muchos más los fines de semana, cuando la invaden los turistas como yo) fue fundada hacia el 25 a.C. por orden del primer emperador, Octavio Augusto, para alojar a los legionarios veteranos tras derrotar a los cántabros, astures y galaicos, los últimos pueblos independientes de la Península. Otro guiño del destino que aquí se asentaran los responsables de que mi tierra, Galicia, perdiera su libertad. El mismo nombre de la ciudad lo recuerda: Colonia Julia Augusta Emerita, pues eméritos eran los jubilados, los veteranos licenciados del ejército.
Y es un nombre adecuado, este de Emerita, pues toda la ciudad es hoy una inmensa (y hermosa) tumba, una anciana veterana y venerable que mantiene el deseo de hermosearse, de pintarse los labios y maquillarse el rostro para fascinar al visitante. Fue capital de la Lusitania romana, conquistada y convertida en corte de los alanos en 412, capital del reino suevo en 440, de los visigodos en 467, conquistada por los musulmanes en 713, reconquistada por los cristianos de Alfonso IX en 1230 y capital de Extremadura desde 1983. Romanos, alanos, suevos, visigodos, musulmanes y cristianos han creído poseerla y enseñorearla, pero la anciana se ha reído de unos y otros, como una vieja prostituta que sobrevive con la dignidad intacta a sus clientes.
La ciudad es hoy una inmensa (y hermosa) tumba, una anciana veterana y venerable que mantiene el deseo de hermosearse, de pintarse los labios y maquillarse el rostro para fascinar al visitante.
Por la tarde, tras visitar la alcazaba musulmana, compruebo que la belleza y la elegancia de la dama, aunque algo ajada, sigue bien visible. Me sumo a una visita guiada por el teatro y el anfiteatro romanos, laboriosamente rescatados del olvido (y desenterrados pieza a pieza, pues a principios del siglo XX solo sobresalía de la tierra la summa cavea, la parte superior de los asientos de los espectadores) por hombres apasionados e infatigables como el arqueólogo madrileño José Ramón Mélida, gracias a los cuales podemos hoy contemplar esta maravilla.
Durante dos horas mi imaginación, ya bastante excitada (me temo que no le cuesta mucho excitarse), juega a convertirme en espectador, rodeado de seis mil personas en el teatro, de quince mil en el anfiteatro, comiendo, riendo y disfrutando de una comedia de Plauto o de Terencio o gozando con la expectación del combate contra la muerte mientras los esclavos gladiadores se enfrentan a osos, lobos, jabalíes o toros (los leones eran demasiado caros, me temo, así que había que conformarse con fauna local).
Hay algo en la lucha contra el destino (que eso es, al final, un combate de gladiadores) que nos atrae con una intensidad telúrica. Y no te creas exento o más civilizado, porque hoy seguimos disfrutando del placer de ver sufrir a los demás, de asistir a sus luchas para sobreponerse a la fatalidad, solo que ahora lo hacemos a través de los libros o de las películas. Hemos domesticado el instinto, pero sigue ahí, agachado, esperando su momento...
Hay algo en la lucha contra el destino (que eso es, al final, un combate de gladiadores) que nos atrae con una intensidad telúrica.
De todas formas, para asistir al espectáculo de gladiadores que imagino tendría que ser un romano anterior al siglo IV, pues en el año 380 el emperador Teodosio convirtió al cristianismo mediante el edicto de Tesalónica en la religión oficial del Imperio... y los cristianos, fieles a su vocación de detentadores de la moral (y utilizo el término detentar con su estricto significado), pronto prohibieron el teatro o los juegos por considerarlos pecaminosos, iniciando así siglos de profundo desprecio de la iglesia católica por el teatro y los actores.
Claro que, siguiendo también una inveterada costumbre cristiana, los mismos prelados disfrutaban en privado de lo que condenaban en público, como atestigua una carta que el rey visigodo Sisebuto dirige a Eusebio, arzobispo de Tarragona, en el siglo VII:
«Hemos recibido una epístola, medio deshecha, por la que vemos que seguís la pendiente de los hombres frívolos, soberbios y corrompidos, en vez de la senda firme de las cosas. A todo el mundo es notorio que participáis en livianas representaciones teatrales...»
Durante el sábado y el domingo visito los abundantes restos arqueológicos de la ciudad y sus museos. La ciudad me seduce, pero no he olvidado la traición de La Lagartija. Permanece siempre presente en un rincón de mi cerebro, como un recuerdo incómodo que de cuando en cuando se hace presente y me obliga a pequeñas incomodidades: comer y cenar fuera para no fregar los platos, lavarme como un gato o buscar una piscina municipal...
Las calles rebosan de turistas que, como yo, plano o móvil en mano, se aplican a la dura tarea de tachar destinos de la lista. Los contemplo con curiosidad un tanto distante, con una mezcla de incomodidad y envidia que me hace reflexionar.
Estoy habituado a vivir solo. He vivido en pareja, pero siempre han sido períodos cortos. He tenido relaciones a distancia, cada uno en su casa, como si quisiera mantener por encima de todo mi independencia. O quizá porque no he sabido compartirla.
En cualquier caso, me gusta vivir solo, por lo menos la mayor parte del tiempo. Me permite vivir en mi mundo, hecho de palabras, libros, proyectos y búsquedas. Disfruto del silencio de mi casa, se me van las horas entre investigaciones provocadas por una lectura o enfrascado en el proceso de documentación de una novela.
No suelo sentirme solo. Cuando necesito compañía ahí están mis amigos, con los que compartir una cena, una buena charla o una excursión al monte. Soy afortunado y cuento con un puñado de amigos que hacen lo que corresponde a los amigos: me apuntalan, me dan solidez y calor. Sin embargo, estos días, como ya me sucedió en otras ocasiones en las que también viajé sin compañía, me doy cuenta de que esa es una soledad acomodada. En casa mis libros, mi espacio, mis hábitos y mis amigos me protegen, llenan el tiempo de quehaceres y rutinas, hasta el punto de que el tiempo pasa sin apenas percibirlo.
Viajar solo es algo muy diferente. Y más si viajas en furgo. De hotel en hotel siempre surgen ocasiones para charlar aquí o allá con clientes también de paso, pero la furgo te rodea, te aísla, te absorbe. Es raro encontrarse con otros viajeros en furgo o autocaravana también solitarios, y los que te encuentras en pareja resaltan tu soledad. Solo echo de menos vivir en compañía cuando contemplo parejas de viaje, relajados y aparentemente felices.
Las treguas que me ofrecen los amigos no existen en La Lagartija. Lo conocido desaparece. Los objetos y comodidades habituales se esfuman. Y el silencio se apodera de todo. Te envuelve. Se apodera de tu espacio y hace que de tarde en tarde te preguntes qué haces aquí, por qué no das la vuelta y regresas a tu zona de confort.
En furgo, en soledad, te das cuenta de que estás desnudo. Todo es nuevo. Todo son decisiones que hay que tomar, los amigos están lejos y las horas se deslizan con una cualidad gelatinosa. Veo a la gente pasar cerca de mí, sumidos en sus mundos, absortos en su cotidianeidad. Me imagino ser ese hombre que visita el teatro a mi lado, con su pareja, ambos cómplices y cercanos. Quizá se lleven mal. Quizá estén deseando romper con el otro, pero desde fuera su normalidad es una barrera que se incrusta entre el mundo y yo.
Y, sin embargo, ajeno y espectador, disfruto. Observo, anoto unos rasgos faciales o una expresión captada al azar en mi libreta, esa de la que después salen los rasgos que dan forma a mis personajes. Veo a una pareja sentada en una terraza, ambos jóvenes y guapos, él de traje, engominado, la barbilla altiva y los ojos esquivos. Habla con su pareja y su mirada no la toca: huye por las esquinas, se desvía hacia las otras mesas, inquieta y nerviosa, sin nunca posarse en los ojos de su compañera, y me pregunto qué le estará diciendo. Sea lo que sea, ¿podrá creérselo ella? Y disfruto, como un romano que asiste al teatro o al circo, del espectáculo de la vida, sabiéndome libre y, hasta cierto punto, dueño de mi destino.
La traición de La Lagartija
—Pues si no ha llegado, me temo que hasta mañana nada... —Son las doce del lunes y estoy aparcado delante de Autocaravanas Myriam, en Calamonte, a unos cuatro o cinco kilómetros de Mérida. Lorenzo es un hombre de unos sesenta años, fuerte, moreno y voluntarioso.
Me trago la frustración y le respondo que no se preocupe, que no pasa nada. Un día más. Él lo intenta todo: llama a la empresa de Córdoba a la que ha encargado la bomba de agua, a la agencia de transportes... Tras muchos intentos consigue la promesa de que mañana, martes, pese a ser festivo, le entregarán el paquete.
—Dicen que en Mérida no, pero que harán el reparto de los pueblos. —Y después, cuando le pregunto por una piscina municipal, me indica una cercana—. Hay un complejo deportivo muy cerca, por si quieres ducharte. Tienen piscina y bañeras de hidromasaje...
Me encojo de hombros y decido seguir su consejo. Después, por la tarde, me acerco hasta el embalse de Proserpina, a poca distancia de Mérida, desde el que los romanos llevaban el agua a la ciudad a través del acueducto de los Milagros, una conducción que serpentea a lo largo de doce kilómetros, en su mayor parte por galerías subterráneas excavadas en la roca viva hasta que, ya a las puertas de la ciudad, se convierte en una airosa arquería de ochocientos treinta metros de largo y veinticinco de alto, tan imponente que le ha dado el nombre, por el asombro que causaba que sus pilares todavía se mantuvieran en pie. Hoy sigue causando el mismo estupor y sirve para asentamiento de decenas de nidos de cigüeñas, mucho más indiferentes a la proeza de los constructores de sus casas.
El día es hermoso y templado y doy un paseo por el sendero que rodea el embalse. Después, leyendo al sol, tropiezo con una versión que me trae a la memoria el tesoro de Aliseda que visité hace unos días y que desmonta de un plumazo, nunca mejor dicho, todos los mitos sobre Tartessos que hablan de un pueblo rico y próspero, quizá los legendarios atlantes. Me la encuentro en un libro que me he puesto a leer ahora que estoy acercándome a Andalucía: Viaje por el Guadalquivir y su historia, de Juan Eslava Galán, y es tan contundente como, quizá, certera:
Probablemente Tarteso nunca pasó de ser una asociación de régulos o caudillos locales en torno a una dinastía más fuerte que representaba a la colectividad ante los fenicios. (...) los aristócratas tartesios posiblemente habitaban en viviendas modestas, poco más que chozas (lo que explicaría que no se haya encontrado una gran ciudad tartésica, ni siquiera una arquitectura digna de tal nombre), pero por hallazgos como el tesoro del Carambolo (Sevilla) sabemos que atesoraban kilos de preciosas joyas (...) y se hacían importar lujosas vajillas orientales (...) desde los mejores talleres chipriotas.
Y podían atesorarlas, como indígenas deslumbrados por el brillo de las cuentas de cristal, gracias a que los fenicios venían hasta la Península en busca de minerales que ellos extraían de la tierra: plata en Huelva, Sierra Morena y Cartagena, cobre en Huelva, estaño en Sierra Morena.
Apenas unas frases bastan para acabar con dos mil años de leyendas tejidas en torno a un pueblo del que en el fondo se sabe muy poco. Y es que el desconocimiento, o la ignorancia, es la herramienta con la que mejor se tallan los mitos...
El desconocimiento, o la ignorancia, es la herramienta con la que mejor se tallan los mitos...
—Aquí no hay nadie, hoy no vienen ya... —Hablo por teléfono con Lorenzo. Llevo apostado frente a Autocaravanas Myriam desde las nueve de la mañana. Son las doce del mediodía del martes, el negocio sigue cerrado y en el bar de enfrente, en el que Lorenzo ha indicado que dejen el envío (ellos no abren hoy), me acaban de decir que no saben nada.
Asumo otra vez lo inevitable y me dispongo a pasar otro día atascado en una ciudad que, aunque hermosa, se me va pareciendo cada vez más a una prisión. Tengo ganas de seguir adelante con el viaje, salir de este punto muerto.
Además, mi relación con La Lagartija se ha deteriorado. El fallo de la bomba de agua me ha hecho desconfiar de ella. Me preocupa sobre todo la calefacción: la tengo en funcionamiento toda la noche, única forma de soportar las temperaturas nocturnas, aunque no sé si está preparada para funcionar continuamente tantas horas. Cuando me acuesto, antes de dormirme, mi oído está atento a la menor variación en el sonido del aire caliente. Si falla, se acabó el viaje. Reponerla me costaría unos mil euros, y eso en el caso de que lo consiguiera, pues se trata de un artefacto muy específico que solo instalan y reparan en unos cuantos puntos de la Península. Es una sensación de fragilidad que me incomoda y me hace ser consciente de lo rápido que pueden torcerse los planes.
—Acaba de llegar. La instalamos en un momento —me dice Lorenzo el miércoles a primera hora con una ancha sonrisa que me quita el dogal del cuello. ¡Por fin!
Nos ponemos a la faena. Tras desmontar la cama y abrirnos paso hasta el escondrijo en el que agacha sus vergüenzas la bomba, Lorenzo la extrae y la sustituye por la nueva.
—Venga, dale al agua, a ver si va.
Abro el grifo... y no pasa nada. Algo falla. Mascullo una silenciosa imprecación. Lorenzo se pone a revisar la instalación, pero todo está perfecto.
—Pues no tengo ni idea de lo que pasa. A ver si no va a ser la bomba...
Se pone a revisarlo todo. Es un hombre habilidoso y perseverante, de los que no se rinden hasta que alcanzan su objetivo. Y menos mal, porque yo no sabría ni por dónde empezar. Tras un rato, extrae un tubo, lo vacía, vuelve a colocarlo y me indica que abra el grifo.
Y funciona. Ni siquiera sabemos qué le pasaba realmente, pero ahora el agua fluye otra vez. Acabo de recuperar mi libertad.
Dehesas al margen del tiempo
Una hora después y sesenta kilómetros más al sur aparco en un área para autocaravanas de Zafra, una localidad que no estaba en mis planes hasta que el viernes pasado, todavía en Badajoz, por la tarde, vi que dos chicas observaban con detenimiento la furgo. Tras un rato, decidí salir a saludarlas, extrañado por tanta observación. Me dijeron que se llamaban Isabel y Zapi y que les gustaba mucho mi furgo, que llevaban tiempo queriendo comprar una y que la mía era la que más les atraía de todas las que había en el área. Eché un vistazo de enamorado a La Lagartija, que se guardaba su puñalada trapera para la mañana siguiente, y me puse a hablar con Isabel y Zapi.
Me contaron que eran de Zafra, aunque vivían y trabajaban en Badajoz, pero que se iban al pueblo a pasar los carnavales. Después de un rato diciéndome lo bonito que era, me invitaron a ir... antes del martes, en que regresarían a Badajoz. Así que La Lagartija también frustró ese plan, pero como me quedaba de camino y el retraso me había obligado a renunciar a otras localidades que tenía previstas, decidí detenerme de todas formas.
—¡Qué buen momento para dar un paseo, ahora que todo está tan tranquilo! —Un hombre de unos sesenta años acaba de salir de un bar, un camarero o el dueño, y se me queda mirando con una amplia sonrisa. Las calles están desiertas, como si sus habitantes las hubieran abandonado a su suerte sin mirar atrás, y en verdad es un momento delicioso para recorrer las calles viejas, fijándose aquí en una plaza, allí en una casona noble.
—Sí que lo es —respondo, inseguro. Pese a lo que dije antes sobre la soledad, viajar sin compañía también te hace más accesible. Afortunadamente, a mí no me cuesta mucho pegar la hebra con el primero que se presta.
Manuel Bellido es un hombre bajo, con una barriga de buen comedor y dicharachero como pocos. Pronto estamos enfrascados en una interesante conversación. Curioso y culto, transpira adoración por su tierra. Me cuenta la historia de los duques de Feria, los señores del castillo, ahora Parador Nacional, a cuya vera nos encontramos. Una historia de conquistas y reconquistas, de privilegios y mercedes reales, de grandes señores y prelados que dominaron estas tierras durante siglos. Muestra gran respeto por tan altos señores, pero yo, aunque nada le digo, no puedo dejar de pensar en el gran daño que tantos encumbrados han hecho.
De repente, Manuel me cuenta algo más que capta mi interés:
—Las mayores dehesas del planeta, de encinas y alcornoques, la carretera más espectacular del mundo. Monfragüe es una tibieza a su lado. —Me está indicando, con la moderación del entusiasta y mapa en mano, una zona próxima a Zafra, una carretera comarcal entre Salvatierra de los Barros y Jerez de los Caballeros—. Lo que pasa es que aquí no se promociona mucho lo de parque natural porque hay muchos intereses con el ibérico. Pero no es el paisaje que ves desde la autopista, ay, amigo mío, ahí las encinas están pegaditas unas con otras, ese es el verdadero mundo del ibérico, y con la concentración de castillos más grande de España, con pueblos tan bonitos como Niebla, Salvatierra de los Barros o Jerez de los Caballeros. Para que te sirva un poquito de referencia...
—Me acabas de dejar encantado —digo cuando consigo intercalar unas palabras en medio del torrente verbal.
—Bueno, uno es como es. —Y me sonríe de oreja a oreja
Y es cierto que me ha dejado encantado, porque tras varios días en Mérida, ciudad al fin y al cabo, tengo ganas de verde. Así que al día siguiente decido dar un rodeo y sumar ciento y pico kilómetros al recorrido previsto para visitar el lugar.
La dehesa es el feliz resultado de cientos, quizá miles de años de ocupación humana, una ocupación que, por una vez, ha sabido conservar la naturaleza a la vez que servirse de ella. Es el bosque primigenio mediterráneo aclarado por el hombre para conjugar la actividad agrícola con la ganadera, la forestal y, ay, también la cinegética.
La dehesa es el feliz resultado de cientos, quizá miles de años de ocupación humana, una ocupación que, por una vez, ha sabido conservar la naturaleza a la vez que servirse de ella.
Son espacios que comenzaron a formarse como consecuencia del avance cristiano hacia el sur, allá por los siglos XII y XIII, cuando los ganaderos comenzaron a cercar sus tierras para evitar que fueran invadidos por los rebaños trashumantes de la Mesta, aunque hay autores que afirman que su origen se puede rastrea hasta los latifundios creados por los romanos en muchas de estas tierras del sur.
Sea como fuere, la equilibrada combinación de aprovechamiento económico y respeto por el medio ha permitido que alberguen una gran biodiversidad: encinas y alcornoques, acebuches, perales silvestres; especies arbustivas como la retama, el tomillo, la aulaga, el romero o la zarzamora; animales como el conejo, el zorro, el ciervo, el jabalí, la gineta o el erizo, que conviven con vacas y toros, ovejas, cabras y cerdos ibéricos, que pacen en libertad entre las encinas, y con lechuzas, abubillas, mochuelos y aves rapaces que las sobrevuelan.
Pero la dehesa se enfrenta en la actualidad a muchos problemas de superviviencia, el más acuciante de los cuales es «la seca», una plaga que se transmite de raíz en raíz por el subsuelo y que impiden que encinas y alcornoques se alimenten. No tiene cura y, peor todavía, deja el terreno muerto, inaprovechable. Se conoce desde hace décadas, pero en los últimos años se está extendiendo de forma galopante. Solo en Extremadura hay más de cinco mil focos detectados. Y sigue avanzando cada año, silenciosa y mortífera, atacando a ejemplares que han sobrevivido cientos de años y que sucumben en apenas un mes.
Manuel no exageraba. El paisaje que atravieso me obliga a detenerme cada pocos metros, maravillado por el verde que me llena los ojos, por las colinas que se pierden a ambos lados de la carretera cubiertas por mantos vegetales, por los gritos de las rapaces en el aire. Tengo la sensación de haber entrado en algún reino mágico, milagrosamente conservado al margen del tiempo, tan aislado que durante los veintitantos kilómetros que se extiende la carretera no veo un solo coche, un solo ser humano. Solo la dehesa, el verde interminable, vacas, cerdos y ovejas pastando...
Me emociona la profunda hermosura de este país, domesticado, sí, pero todavía lleno de vida y de biodiversidad. Inevitablemente, una vez más, mi cabeza vuela a Galicia y sus eucaliptos. Cuanto ahora veo me confirma que hay otra forma de hacer las cosas.
Inevitablemente, me detengo más de lo que pretendía, así que tengo que renunciar a visitar otras localidades cercanas. Pero el desvío me ha permitido conocer, como decía Manuel, «el verdadero mundo del ibérico».
Por la tarde conduzco hasta Jerez de la Frontera, unos doscientos cincuenta kilómetros al sur, donde he quedado con unos buenos amigos, una pareja de escritores que me reciben con alegría y la noche se va entre tabernas y libros. Al día siguiente, de buena mañana, conduzco hasta Vejer de la Frontera, a unos setenta kilómetros, para encontrarme con otro buen amigo, compañero de muchas aventuras en Tenerife, que casualmente se ha acercado hasta aquí para pasar el fin de semana. Ni Jerez ni Vejer entraban en mis planes iniciales, pero es difícil resistirse a un fin de semana de amistad y compañía tras dos semanas de viaje en solitario.
Vejer me sorprende por su tranquila belleza y su blancura impoluta, aunque me cuentan que en verano es tal la cantidad de turistas que lo invaden que se convierte en una feria. Pero ahora, en un hermoso y cálido día de febrero, el pueblo es la viva imagen de un edén casi olvidado.
Ahora, en un hermoso y cálido día de febrero, el pueblo es la viva imagen de un edén casi olvidado.
Acinipo, la ciudad olvidada
El sábado por la mañana reemprendo el camino. Me dirijo a Setenil de las Bodegas bordeando por el norte el parque natural de la Sierra de Grazalema mientras recorro un paisaje alomado de breñales, jaras, tomillos y pastizales que por momentos me trae a la imaginación el mundo de la Comarca de J. R. R. Tolkien. El sol se abre paso a través de una niebla ligera que permite divisar de tanto en tanto molinos de viento que, difuminados entre la niebla, se me antojan gigantescos animales prehistóricos en un paisaje irreal.
Cerca ya de Setenil cambia el entorno, la tierra se eleva y la vegetación se transforma y aparecen los pinos. Los perfiles de las montañas se alzan imponentes, fantasmagóricos entre la neblina, hasta casi ocultar el horizonte con sus perfiles de sierra, y La Lagartija se queja por el esfuerzo de la subida.
Y entonces, a novecientos cincuenta metros de altitud, en medio de la nada, me encuentro con algo inesperado y completamente desconocido para mí: el yacimiento arqueológico de Acinipo, un enclave ocupado desde más o menos el tercer milenio a.n.e. (antes de nuestra era) por el que pasaron pueblos prehistóricos, fenicios, íberos y, en el 206 a.n.e., los romanos, que fundaron aquí una ciudad de, se cree, hasta cinco mil habitantes.
—Pero, ¿qué buscaban aquí los romanos? —Le pregunto al vigilante, un hombre de mediana edad que acoje con agrado la posibilidad de entretenerse. No hay muchos visitantes, pese a ser sábado.
—Aquí venían por el vino, el aceite, la sal y el mármol, que se lo llevaban para fuera, anda que no sabían lo que hacían...
El yacimiento no es gran cosa, apenas unos restos de viviendas prerromanas y tres o cuatro edificios romanos, unas termas, una domus y, casi incongruente en la parte más alta, desde donde se divisa medio mundo, un teatro todavía erguido y orgulloso. El resto es una ladera repleta de pilas de piedras que, me cuenta el vigilante, eran amontonadas por los agricultores de la zona en un esfuerzo por cultivar la tierra. Sin mucho éxito, al parecer, porque asombra la cantidad de restos por doquier: piedras labradas, trozos de cerámica tan abundantes que yacen tirados por miles, olvidados quizá desde hace miles de años.
Tras Acinipo, Setenil de las Bodegas, a una docena de kilómetros, es una barahúnda de turistas y paseantes. Es un pueblo pequeño, de casas incrustadas en la caliza de la montaña, un puñado de calles de orografía imposible coronadas por una iglesia y torre de origen musulmán cuyo interior ha sido destrozado por una restauración calamitosa. Alberga un pretendido museo de quién sabe qué, un puñado de trajes supuestamente históricos en el piso bajo y media docena de fotografías de procesiones y vírgenes apoyadas en el suelo en el primer piso. La visita que menos tiempo me ha llevado de todo el viaje...
Pero la afluencia de visitantes me hace volver a pensar en el nomadismo que llevamos en los genes, consecuencia de los miles de años en que fuimos cazadores, del que ya te hablé aquí. Aunque vivamos en ciudades y en casas confortables, seguimos siendo nómadas. Algo en nosotros nos impele a viajar, a movernos, a buscar otros horizontes. En la larga noche de la prehistoria nos movíamos en pos de la caza, para conseguir alimento, y en la actualidad seguimos haciendo exactamente lo mismo, aunque lo disfracemos de turismo cultural... o gastronómico. La única diferencia es que ahora no tenemos que cazarla: nos la sirven en los restaurantes.
Y eso es lo que hago en Setenil: sentarme a disfrutar de una rica sopa cortijera, con un sofrito de pimiento, ajo, cebolla y tomate al que se le añaden chorizo, espárragos, caldo casero de carne, trozos de pan duro y huevos escalfados, y unas masitas, curiosas hamburguesas características de este pueblo y elaboradas con chorizo o salchichón fresco. Todo en una terraza al sol y regado con un buen vaso de vino. ¿O fueron dos?
|
¡Espera, no te vayas todavía! ¿Te ha interesado este artículo? Regístrate aquí para recibir las próximas entradas y novedades en tu correo.
|