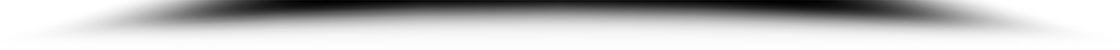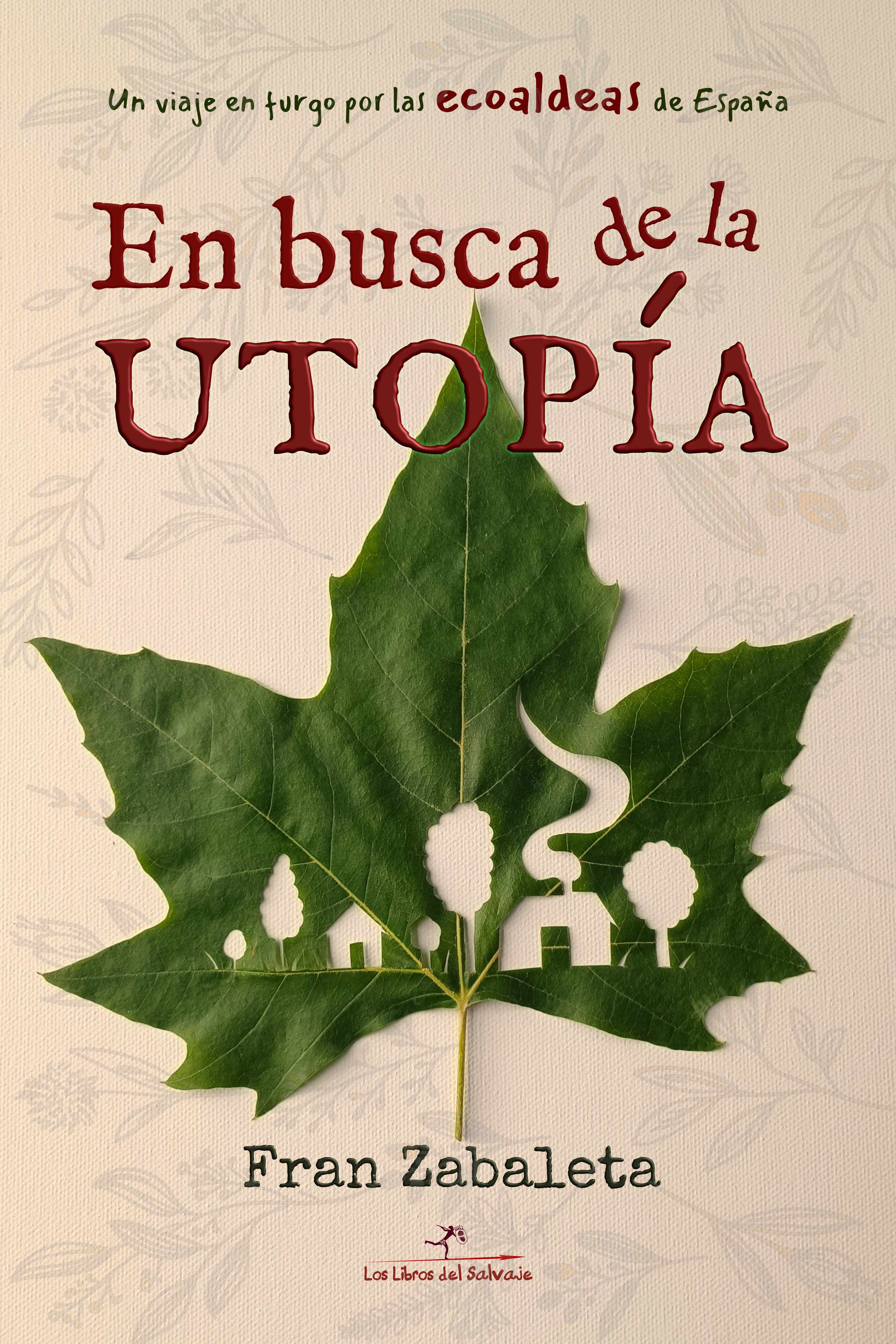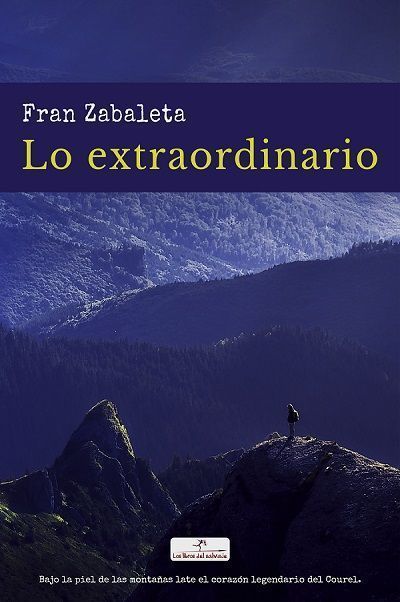-
Un viaje en furgo por la España olvidada. Si has llegado aquí por casualidad y quieres empezar por el principio, tienes las entradas organizadas en el Diario de Viaje.
Dejo atrás Setenil de las Bodegas cuando todavía trata de quitarse las legañas del sueño y empieza a prepararse para un domingo de sol y turistas. Me dirijo hacia Antequera, en el centro de Andalucía, a través de un paisaje de campos que relucen como inmensas sábanas verdes secándose con los primeros rayos del sol.
La mañana respira una paz profunda, intemporal, que se me mete dentro y me impulsa a detenerme cada poco a un lado de la desierta carretera, algo que ya se está convirtiendo en una costumbre. A lo lejos, una franja de neblina baja se aferra a las faldas de las montañas. Solo por momentos así ya merece la pena levantarse temprano. Y viajar, por supuesto.
Sin embargo, a los pocos kilómetros la niebla se espesa y conduzco a través de un universo lechoso a través del cual distingo de cuando en cuando formas borrosas, como sueños que se desvanecen antes de concretarse. Solo las líneas blancas de la carretera me permiten seguir adelante con cierta seguridad. Es curioso lo poco que nos percatamos de esas cosas que nos facilitan la vida, muchas tan habituales que las consideramos naturales, como si siempre hubieran estado ahí, a nuestra disposición.
Pero nada más lejos de la realidad. Cuentan que las primeras líneas blancas fueron una ocurrencia de Bonifacio VIII, un papa que se pasó su pontificado envuelto en luchas incesantes para imponer el predominio de la Iglesia católica sobre la autoridad real. Una de sus medidas de propaganda para mostrar el poder de la Iglesia fue la proclamación de Roma como sede del Papado y la promulgación del primer año jubilar de la historia en 1300.
La convocatoria fue un éxito de tal magnitud que se cree que más de dos millones de personas visitaron Roma ese año. La ciudad se colapsó y se produjeron numerosos atropellos y muertes de peatones por carruajes, hasta que el papa ideó una solución: pintar una raya blanca en las calles para que los peatones circularan por un lado y los coches de caballos por el otro.
Sin embargo, la inventora moderna de las marcas viales fue una doctora americana, June A. Carroll, que en 1912 se cansó de llevarse sustos cuando volvía de noche de visitar a sus pacientes en Palm Springs, California, y se le ocurrió pintar su trayecto habitual con una línea blanca para que los coches pudieran ver mejor por dónde iban. La iniciativa tuvo tal éxito que al poco tiempo la adoptó la Comisión de Carreteras de California. Así, la doctora Carroll consiguió salvar muchas más vidas que las que salvaba con la práctica de la medicina...
Los dólmenes de Antequera
—Ha llegado en buen momento, a estas horas casi no hay visitantes todavía —me anima con una sonrisa el conserje del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera cuando una hora después entro en el centro de recepción de visitantes situado a las afueras de la ciudad—. Los domingos esto se llena...
Aprovecho su buena disposición para preguntarle sobre los dólmenes de Menga y Viera, los dos que, muy próximos, se pueden ver en este lugar.
—Todo el conjunto, estos dos y el tholos del Romeral, forman uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Europa. En 2016 fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, junto con el Torcal de Antequera y la Peña de los Enamorados. —Ante mi gesto de extrañeza, vuelve a sonreír y me acompaña al exterior del edificio, donde me señala una montaña próxima que, no hace falta ningún esfuerzo para verlo, parece el gigantesco perfil de una persona tumbada sobre la llanura que la rodea—. Es impresionante, ¿verdad?
Se ve que disfruta con su trabajo, algo que agradezco. No hay nada que desaliente más el interés por un yacimiento arqueológico que un guía que se limita a repetir de corrido un texto aprendido y que es incapaz de salirse del guion.
—Lo es, sí. —Y tanto que lo es. Como comprobaré durante los dos días que estaré en Antequera, es una presencia constante, que atrae una y otra vez las miradas y hace soñar con gigantes dormidos.
—Algunos ven en ella una mujer y otros un indio —se encoje de hombros—. La llaman así por una leyenda medieval, pero ya en la prehistoria debió de impresionar su presencia, porque los dólmenes están orientados hacia ella, en vez de hacia la salida del sol, como era habitual.
No me cuesta imaginar el respeto reverencial que debieron de sentir los primeros pobladores de estas tierras al divisar cada mañana su perfil. Ante él es fácil comprender cómo, en una época en que la naturaleza imponía sus fueros, el pensamiento mágico-religioso podía ver en la gigantesca figura dormida la estampa de un dios siempre presente, un dios al que adorar a cambio de seguridad.
Viéndolo es fácil comprender cómo, en una época en que la naturaleza imponía sus fueros, el pensamiento mágico-religioso podía ver en la gigantesca figura dormida la estampa de un dios siempre presente, un dios al que adorar a cambio de seguridad.
—¿De qué época son? —le pregunto señalando los cercanos dólmenes que, desde donde nos encontramos, se muestran como simples montículos de hierba.
—El de Menga —me lo señala— se cree que pudo ser construido durante el Neolítico, entre el 3800 y el 3400 a.n.e. (antes de nuestra era). El de Viera también es del Neolítico, pero posterior, hacia el 2500 a.n.e. El más reciente es el tholos del Romeral, que está muy cerca de aquí, más o menos del 1800 a.n.e., ya durante la Edad del Cobre. Eran enterramientos colectivos que también debieron de servir como una especie de templos, aunque hay especialistas que creen que podían ser lugares de retiro espiritual, o incluso centros astronómicos...
Dos mil años de diferencia entre el más antiguo y el más reciente. La misma que entre el Imperio romano y la actualidad. Y, sin embargo, no sabemos absolutamente nada de lo que pasó durante ese larguísimo período: miles de empeños, de ilusiones, de calamidades y anhelos, miles de vidas sepultadas por el tiempo.
—¿Tholos? —le pregunto. Me viene a la cabeza el tholos de Delfos, en Grecia, pero no recuerdo el significado exacto del término.
—Es también un enterramiento y quizá un templo, pero de estructura circular.
En ese momento aparca un autobús en la cercana explanada y de él comienza a descender un numeroso grupo de ancianos.
—Me temo que se te ha acabado la tranquilidad —sonríe.
En efecto, poco después los excursionistas entran en tromba en el centro de recepción, entre voces y risas, mientras veo un documental (magníficamente realizado, por cierto) sobre la construcción de los dólmenes. Me impresiona el enorme esfuerzo que tuvo que suponer tallar y transportar las inmensas losas de piedra que los forman, excavar los cimientos y transportarlas hasta su lugar con azadas de sílex y madera y palas elaboradas con omóplatos de ciervos. Al cabo eran una sociedad de agricultores, cazadores y ganaderos, sin medios ni, probablemente, demasiado tiempo para dedicar a otras cuestiones que las relacionadas con la obtención de alimento.
Un esfuerzo tremendo que asombra, sobre todo, porque su fin no era productivo: no buscaban la supervivencia, al menos no la diaria, aunque quizá sí otra más allá de la muerte. Los dioses, como bestias insaciables, siempre exigen duros sacrificios, como si fueran incapaces de ofrecer desinteresadamente aquello que pueden cobrar.
Los dioses, como bestias insaciables, siempre exigen duros sacrificios, como si fueran incapaces de ofrecer desinteresadamente aquello que pueden cobrar.
Termino como puedo de ver el vídeo y me dirijo a los dólmenes, ya inevitablemente en medio de una nube de dicharacheros ancianos. Las cámaras sepulcrales son sencillas, formadas por losas ciclópeas, de una belleza intemporal. Transpiran una energía limpia, sosegada, tan perceptible que incluso mis acompañantes, hasta la entrada jaraneros, bajan repentinamente la voz como si acabaran de penetrar en un recinto sagrado. En un lugar así, hasta hacer fotos parece una profanación.
Al salir, de camino ya hacia La Lagartija, oigo a una mujer de quizá setenta y cinco años que le dice a una amiga:
—Hay que ver, niña, mira que no tienen años ni ná estas cosas...
La otra, que debe de ser algo más joven, le replica con guasa:
—¡Anda ya, con er gusto que da ver piedras má vieja que tú!
La leyenda de la Peña de los Enamorados
Por la tarde, cerrados los museos por ser domingo, me dedico a pasear por Antequera. Es una población tranquila, de casas blancas y ambiente relajado. Por todas partes descubro iglesias, conventos y palacios barrocos que me hablan de la importancia que tuvo en el siglo XVIII, cuando numerosas órdenes religiosas la convirtieron en una ciudad conventual, quizá por su situación estratégica, en el centro de Andalucía y en el cruce de caminos que llevan de Málaga a Córdoba y de Granada a Sevilla.
Situada en medio de la fértil vega del Guadalhorce, fue fundada por los romanos con el nombre de Anticaria, período en el que se convirtió en un importante núcleo de producción de aceite. Después vinieron los germanos y los musulmanes, que la llamaron Medina Antakira y levantaron en ella una gran alcazaba que todavía domina la ciudad. En 1410, tras varios intentos fallidos, la ciudad fue conquistada por el rey Fernando I de Aragón.
Subo hasta la alcazaba, afortunadamente abierta pese a ser domingo, y desde sus murallas contemplo la ciudad a mis pies. Es una vista hermosa, aunque la presencia de tantas iglesias y conventos me hacen pensar en lo difícil que debía de ser vivir aquí si eras de espíritu rebelde o, dios no lo quiera, lo que antes llamaban librepensador. La Iglesia nunca comulgó con quienes tienen la osadía de pensar por su cuenta, con los que no admiten más herramienta para estudiar el mundo que la razón.
La Iglesia nunca comulgó con quienes tienen la osadía de pensar por su cuenta, con los que no admiten más herramienta para estudiar el mundo que la razón.
Sin embargo, pronto me olvido de curas y monjas, seducido por la mole de la Peña de los Enamorados, muy visible desde estas alturas. Esta mañana, con la llegada de los ancianos, se me olvidó preguntarle al recepcionista de los dólmenes por la historia de los enamorados de la Peña, pero un cartel en la alcazaba la cuenta.
Según la leyenda, poco antes de la conquista de la ciudad por el rey Fernando, cuando esta tierra estaba asolada por batallas y escaramuzas, un soldado cristiano fue hecho prisionero por los musulmanes y encerrado en las mazmorras de la alcazaba. Allí estaba cuando, un día, recibió la visita de la hija del rey moro (que, imagino, era muy dada a visitar a los prisioneros, quiero pensar que porque era bondadosa).
La joven se llamaba Tazgona y, por supuesto, era de una belleza arrebatadora. Esto de la belleza de las hijas de los nobles y los reyes es una constante en la historia, y tiene una explicación bastante lógica: en una época en la que el hambre, las enfermedades y la dureza de los trabajos envejecían, afeaban y maltrataban el cuerpo, los únicos que podían mantenerse en buen estado eran los que comían bien y vivían sin esfuerzos. Además, la selección genética (entre individuos sanos y bien alimentados, claro) termina por imponer sus fueros, y los ricos siempre se casaron con los ricos. Razón prosaica, pero razón, al fin y al cabo...
En una época en la que el hambre, las enfermedades y la dureza de los trabajos envejecían, afeaban y maltrataban el cuerpo, los únicos que podían mantenerse en buen estado eran los que comían bien y vivían sin esfuerzos.
El caso es que la joven era una belleza y el soldado, Tellus de nombre, tampoco debía de irle a la zaga. Y pasó lo inevitable: ambos cayeron rendidos de amor. Tazgona, además de bondadosa, rica y guapa, debía de ser lista, porque urdió un plan para liberar a Tellus y huir con él para... Bueno, es fácil adivinar para qué.
Pero si hubieran tenido éxito nadie los recordaría hoy (o quizá sí, como símbolo de convivencia entre culturas, aunque eso tiene mucha menor garra). Nada más escapar, algún chivato (¿celoso, tal vez?) informó al rey y este se puso al frente de un destacamento de soldados para darles captura. Al verse perseguidos y sin salida, los amantes (los futuros amantes, supongo) decidieron esconderse en la Peña: el lugar que mejor se ve desde toda la llanura.
Ahí, Tazgona y Tellus no estuvieron muy avispados, pero ya se sabe que el amor ciega al más pintado. Y pasó lo que tenía que pasar: fueron descubiertos y acorralados. La desesperación hizo presa en ellos. Solo podían huir hacia las alturas, así que escalaron la montaña hasta llegar a su cima.
Y se consumó la tragedia. A punto de ser capturados, se encomendaron a sus dioses, supongo que cada cual al respectivo, y cogidos de la mano se lanzaron al vacío. Antes muertos que separados...
El capricho del agua
Antes de despedirme de Antequera quiero visitar un lugar más, de sobrada fama aunque, por una vez, sin relación con la historia, salvo que hablemos de la historia geológica: el Torcal de Antequera, a pocos kilómetros de la ciudad, un paisaje de roquedales calizos que parece un fantasmagórico bosque petrificado.
—¿Has visto los cabritos? —Me pregunta al acercarme al centro de interpretación del Torcal un chico de diecitantos años que trabaja en el bar. Sin esperar respuesta, me hace señas para que le siga y me señala con orgullo un lugar próximo en el que pacen con completa indiferencia un grupo de tres o cuatro cabritos.
Los observo con ternura, pero, lo reconozco, sin demasiado interés, aunque no quiero desairar al improvisado guía.
—¿Hay muchos por aquí? —le pregunto, por decir algo.
—¡Vaya si hay! El monte está todo lleno. Y ni se asustan, ya ves.
Tampoco me extraña mucho, pues deben de estar más que acostumbrados a ver turistas y senderistas por sus dominios. Además, ¿quién podría seguir a unas cabras por estas escarpas?
Tras visitar el centro de interpretación me adentro por un sendero de unos tres kilómetros que recorre el Torcal mientras recuerdo lo que acabo de leer. Todo cuanto piso estaba sumergido hace doscientos millones de años. Durante el Jurásico, en la era secundaria, formaba parte del mar de Thetis, que unía el Atlántico y el Mediterráneo actuales a través de un amplio brazo de mar que sumergía la mitad este de la Península. Solo esa idea, que alturas como las del Mulhacén, en la cercana Sierra Nevada, estuvieran bajo el agua (ni siquiera existían, en realidad) basta para impresionar a cualquiera. Los continentes, por entonces, tenían un perfil muy diferente al actual. Y por ellos andaban esas bestias fascinantes que han dado origen al mito de los dragones, los dinosaurios...
Durante decenas de millones de años, los seres vivos que nadaban o se arrastraban por el fondo de ese mar fueron depositando en el fondo sus restos calcificados (como el archiconocido ammonites), formando capas o estratos de sedimentos de diferente grosor, composición y textura. Imagínate la de miles de millones de organismos de los que nunca hemos oído hablar que tuvieron que vivir y morir, moluscos, invertebrados, reptiles acuáticos y peces, para que estos sedimentos fueran compactándose por su propio peso hasta transformarse en rocas calizas.
Y entonces, durante la era terciaria, se produjo una gran convulsión de la corteza terrestre, la orogenia alpina, que provocó el surgimiento del Himalaya, los Andes, los Alpes o los Pirineos... y también el alzamiento de Sierra Nevada. Todo el este peninsular emergió de las profundidades marinas en un proceso que comenzó hace cincuenta millones de años y se extendió hasta hace unos diez.
Son cifras que, por mucho que lo intentemos, escapan a nuestra comprensión. De pequeño, cuando estudiaba en el colegio la orogenia alpina (por entonces aún se estudiaban esas cosas), me imaginaba un gran cataclismo de fuego y lava que provocaba el surgimiento repentino de inmensas montañas. No sucedió así, aunque habría resultado mucho más cinematográfico. En realidad fueron procesos paulatinos, terriblemente lentos a escala humana. Un solo ejemplo: todavía hoy siguen elevándose cadenas montañosas como los Andes a razón de... ¡medio milímetro anual! Y los Andes, se cree, son resultado de una «orogenia abrupta», que solo duró entre dos y cuatro millones de años.
Pero vuelvo al Torcal. Tras la orogenia alpina, las fuerzas erosivas comenzaron su labor destructora. La lluvia se infiltró por las grietas y su acción, combinada con la del CO2, fue deshaciendo las piedras y formando cavidades, dolinas y surcos, fue agrietando y disolviendo las rocas más blandas hasta formar el paisaje actual: un bosque de piedra de formas caprichosas que poco a poco colonizó la vida: líquenes, musgos, helechos, plantas espinosas, caracoles, lagartos, culebras, comadrejas, lirones, zorros, cabras...
Paseo por el Torcal con la impresión de estar viajando a través de la historia geológica de la tierra. Es un terreno abrupto y complicado que exige atención constante, repleto de aristas y piedras sueltas. De vez en cuando tengo la sensación de que el tiempo se detiene, como si contuviera la respiración, a la expectativa. Me siento como un animal indefenso en medio de la selva cuando oye el chasquido de una rama cercana.
No me gustaría perderme por aquí de noche. Estoy seguro de que al caer el sol, como en los cuentos infantiles, todas estas formas caprichosas de las rocas se convierten en terrores salidos de las peores pesadillas para asustar a los viajeros...
Un castillo de piedra y otro sobre ruedas
A primera hora de la tarde y ciento treinta kilómetros más al norte llego a un castillo de grandes dimensiones que se alza en la cima de un altozano que domina la vega del Guadalquivir, a las afueras de Córdoba. Es el castillo de Almodóvar del Río, una soberbia fortaleza de origen musulmán, como tantas por estas tierras, edificada en 740 por los omeyas, que la llamaron Al-Mudawar, que puede traducirse como «lugar seguro», del que derivó el actual Almodóvar. Y lo fue, seguro, hasta que dejó de serlo: en 1240 el rey Fernando III la conquistó y la incorporó a la Corona de Castilla.
En la actualidad, el castillo es una imponente fortaleza de varias torres completamente restaurada por obra y empeño de un interesante personaje de principios del siglo XX, Rafael Desmassières y Farina, XII conde de Torralva, que entre 1902 y 1936 se gastó su amplia fortuna en restaurar su perdido esplendor tras heredar unas ruinas. El conde debió de ser un tipo curioso, soñador y gran viajero que, al revés que don Quijote, cayó cautivo de su pasión por las leyendas de caballeros después de recorrer medio mundo. Murió cuatro años antes de ver culminado su empeño, pero legó a su sobrino nieto, un marqués banquero andaluz, el fruto de sus esfuerzos.
La restauración, inmensa, peca de algunos excesos, como la proliferación de merlones (el merlón es lo que habitualmente se conoce como almena; las verdaderas almenas son el espacio entre dos merlones) muy del gusto de la arquitectura historicista de finales del XIX y principios del XX aunque, me temo, muy poco fiel al estilo original.
Sin embargo, la visita hace fácil imaginar la vida en un castillo medieval. Las estancias casi vacías de muebles cuadran bien con lo habitual allá por los siglos XIV y XV, cuando el mobiliario era escaso (y transportable, pues acompañaba al señor cada vez que este se trasladaba de residencia. Esto de desplazarse con la casa a cuestas no es ninguna novedad...): cama, mesa desarmable, escaños de madera, arcones (que en un principio se destinaban a guardar armas, de donde procede nuestro armario), algún que otro sillón de guadamecí cordobés (elaborado con cuero adobado, repujado o adornado con pinturas) y poco más. De todo ello nos habla Félix de Llanos y Torriglia en su libro En el hogar de los Reyes Católicos y cosas de sus tiempos:
«Viviendas incómodas, ventiladas solo por tragaluces o, a lo sumo, por ventanas sin cristales, que en invierno se cerraban con tablas o pergaminos, su iluminación interior estaba encomendada a hacheros humeantes y, olvidada ya la calefacción central que calentó las casas romanas, tal cual brasero y altas chimeneas procuraban en vano templar el aire. Tapices no siempre ricos resguardaban las corrientes (...) las mesas eran desmontables y se armaban sobre caballetes; los cofres servían de asiento a los hombres, pues las damas se sentaban sobre almohadones o en el duro suelo. Solo había bancos o algunos escabeles en muy señalados hogares, y sillas, por supuesto, nada más que las de los reyes (...) los mozos de estrado estaban obligados, cuando el príncipe se levantaba de la mesa, a volver su sitial de espaldas a la pared, para que no lo ocupase nadie».
Una vida mucho más dura, incluso para los más afortunados, de lo que a menudo nos imaginamos, influenciados por el cine o la literatura.
Pero durante la visita hay algo que me chirría: una cierta infantilización de la información histórica que me hace sentir que acabo de entrar en lo que antes comentaba, un parque temático para el entretenimiento de niños y adultos: una exposición de réplicas de espadas supuestamente históricas entre las que se incluyen las de Ivanhoe o Robin Hood, la escenificación de las mazmorras con monigotes atados con cadenas y esqueletos de plástico...
John Steinbeck, en el libro que dio origen a mi viaje, Viajes con Charley, comenta con lucidez:
«Los estadounidenses estamos tan hambrientos de historia como nación como lo estaba Inglaterra cuando Geoffrey de Monmouth fabricó su Historia de los Reyes de Britania, muchos de los cuales manufacturó para satisfacer una demanda creciente».
En estos días que llevo en la carretera he pensado en esas palabras más de una vez. Visito lugares históricos, yacimientos arqueológicos, centros de interpretación y castillos y me uno a una marea humana que se desplaza de lugar en lugar en busca de historias, quizá de una identidad y, seguro, de entretenimiento, de nuevos horizontes. Tengo la sensación de que también los españoles estamos hambrientos de historia (de historias, reales o inventadas), pero queremos que nos la sirvan aderezada para su consumo como un pasatiempo.
Encaramado en la azotea de la torre más alta, disfrutando de una tarde casi veraniega y contemplando la vega del Guadalquivir a mis pies, no puedo dejar de reconocer que los castillos tienen una magia especial, que quizá nos habla de poder y resistencia, pero también de cuentos infantiles, de arrojo y valentía... aunque solo sean mitos creados para justificar el orden establecido.
En mi caso, la fascinación por los castillos es anterior a mi gusto por la historia. Quizá venga de que me pasé los veranos de mi adolescencia a los pies de uno, el castillo de Sobroso, en Pontevedra. Por entonces, el dueño del castillo acababa de fallecer y por unos años quedó abandonado. Recuerdo sus armaduras y sus tapices, los animales disecados, las espadas, la cerámica, la bodega repleta de vino (todo lo cual duró muy poco, rapiñado por los visitantes en un inconsciente proceso de reparación de los desafueros sufridos a manos de los señores del castillo durante siglos) y un agujero en el sótano que hacía las funciones de mazmorra y en la que encontramos, estos de verdad, restos de serpientes y pequeños animales.
Durante cuatro o cinco años el castillo se convirtió en el refugio de nuestra pandilla, el lugar al que acudíamos para contarnos historias de terror cuando se desataba una tormenta de agosto (¡qué delicioso terror oír los truenos y quedar deslumbrados por los rayos sentados muy juntos en el poyo de una ventana de la torre!), donde ensayábamos los primeros escarceos amorosos e, incluso, donde organizábamos nuestras primeras fiestas con canciones, por supuesto, lo suficientemente lentas para que permitieran algo de proximidad. Pero, sobre todo, el castillo fue el lugar desde el que soñar e imaginar, el escenario perfecto para leer, encaramado a un cualquiera de sus muros, El conde de Montecristo, Los tres mosqueteros o el mismo Ivanhoe cuya supuesta espada aparece en este castillo de Almodóvar.
Qué curioso. Mientras escribo esto viene a la memoria otro recuerdo. Al castillo abandonado acudían de cuando en cuando visitantes que daban una vuelta por las ruinas. Yo los veían como invasores hasta que un día, cuando tenía doce o trece años, una pareja de mediana edad (aunque probablemente por entonces me parecieron ancianos), al verme sentado con un libro al pie de la torre del homenaje, me preguntó si sabía a quién había pertenecido la fortaleza. Les conté lo poco que sabía, que había sido de un portugués que ya estaba muerto, que decían que bajo el castillo había un túnel que llevaba hasta el río Tea o hasta un monte cercano, que en eso nadie se ponía de acuerdo, y que en sus mazmorras había estado encerrada la reina Urraca (un nombre que no me decía nada, pero que me había quedado grabado por su sonoridad, que tiene algo de madrastra de cuento infantil). Agradecidos, al despedirse me dieron ya no recuerdo si cinco o veinticinco pesetas.
Fue todo un descubrimiento. ¡Ganar dinero contando historias! Aquel día me convertí en guía oficioso del castillo. Durante ese verano, siempre que podía subía hasta él para buscar incautos a los que soltarles una mezcla de historia y fantasías pergeñadas con habilidad de cuentista... o eso me parecía entonces. Se ve que ya llevaba el impulso de contar historias en la sangre. Y el empeño de vivir de ello también.
Esto de la fantasía me recuerda algo: en el castillo de Almodóvar del Río se grabaron los capítulos tres y cuatro de la séptima temporada de la mundialmente famosa serie de Juego de Tronos, basada en las Crónicas de Hielo y Fuego de George R. R. Martin.
Al regresar a la furgoneta, aparcada en una amplia explanada a los pies de la colina, me encuentro con una autocaravana de grandes dimensiones, un camión en realidad, a cuyo lado La Lagartija justifica su nombre. Viajan en ella una pareja francesa de unos cuarenta años con dos niñas de seis o siete. Me pongo a hablar con ellos y me cuentan que esa es su única casa y que se pasan el año viajando, en invierno por el sur de Europa, en verano por el norte. Son simpáticos y habladores y paso un buen rato charlando con ellos sobre sus experiencias que, inevitablemente, además de hacerme sentir que mi gran viaje no es más que un paseo por el patio de mi casa, me hacen pensar una vez más en el impulso nómada que todos llevamos dentro... aunque unos lo domeñen más que otros.
El primer precedente del turismo actual es el Grand Tour, un tipo de viaje que se puso de moda desde mediados del siglo XVIII entre los jóvenes de clase alta británicos (primero, y después también franceses, alemanes e incluso españoles) como ceremonia de paso entre su etapa escolar y la incorporación a la vida adulta.
El objetivo del viaje, además de retrasar lo más posible el matrimonio y la madurez, era recorrer Europa, sobre todo Francia, Italia y más tarde España, para empaparse de la cultura clásica y ampliar los horizontes culturales de unos jóvenes que, en muchos casos, terminarían convertidos en militares, políticos, abogados o diplomáticos. Bueno, ampliar horizontes... y disfrutar de varios meses (o varios años, en los casos más extremos) de juerga y libertad lejos de las estrictas normas de la moral victoriana.
Viajar a España, por cierto, se convirtió en la elección de los más arriesgados, sobre todo a partir de la eclosión del Romanticismo en el siglo XIX: nuestro país era visto como un destino terriblemente exótico, una tierra de bandoleros, toros, ruinas asombrosas y misteriosa grandeza perdida. De esos viajes resultaron excelentes libros de viajes, un puñado de los cuales te comento aquí.
Sin embargo, el más inmediato precedente del turismo moderno lo organizó una agencia de viajes americana en 1867. Se trataba de un viaje en barco desde Nueva York hasta Tierra Santa, Egipto, Grecia, España, Francia y otros lugares. En él participó un trotamundos tan socarrón como agudo que, además, tuvo la buena idea de plasmar el viaje en un libro: Guía para viajeros inocentes, de Mark Twain (aunque el título original en inglés era The innocents abroad, Los inocentes en el extranjero). Se trata de un libro genial, irónico y divertido como pocos, en el que Mark Twain le saca punta a todo, empezando por sus compañeros de viaje, con pluma inmisericorde.
«Siempre tuvimos cuidado de dejar claro que éramos americanos. (...) Las gentes de estos países extranjeros son muy muy ignorantes. Miraban con curiosidad los atuendos que habíamos llevado desde los remotos parajes de América. Observaban que, a veces, hablábamos en voz muy alta en la mesa. Se fijaban en que mirábamos los gastos y sacábamos todo cuanto podíamos de un franco, y se preguntaban de dónde rayos habríamos salido. En París, simplemente abrieron mucho los ojos y se nos quedaron mirando fijamente ¡cuando les hablamos en francés! Jamás conseguimos que aquellos idiotas entendiesen su idioma».
La cáscara de un museo
Al día siguiente parto hacia Jaén con el objetivo de visitar el Museo Íbero de la ciudad, que ha abierto sus puertas hace nada: el 11 de diciembre de 2017. Tengo mucha curiosidad por la cultura íbera (o ibera, que tanto monta), quiza porque, con los Tartessos, son las más alejadas de mi espacio natural, el noroeste de la Península. Llevo desde niño visitando castros celtas, pero nunca he estado en un poblado íbero y quiero acercarme hasta la ciudad íbero-romana de Cástulo, muy cerca de Jaen. Mi intención es visitar antes el museo para documentarme.
Sin embargo, una vez allí me llevo una decepción. Se trata de una gran estructura que, al parecer, ha tardado veinte años en materializarse y ha costado más de veintisiete millones de euros, uno de esos proyectos faraónicos que tanto gustan a todos esos políticos que se mueren por dejar su nombre en una placa de inauguración (algo que siempre me ha producido un rechazo visceral: ¿a quién le importa qué político de turno ha cortado una cinta?).
El edificio es inmenso: una gran cáscara vacía, frío y pretencioso, de salas tan grandes que resultan casi inútiles. Y que, además, solo alberga una pequeña (e interesante, eso sí) exposición temporal sobre los íberos, cuatro paneles con esculturas y otras piezas menores. Lo más asombroso es que a escasos doscientos metros se encuentra el Museo Provincial de Jaén, que cuenta con una amplia e interesante colección íbera. El motivo para realizar tal inversión en el nuevo museo cuando ya se dispone de este se me escapa. O quizá no.
La tarde se torna repentinamente áspera, el cielo se cubre y comienza a soplar un viento frío que baja de las cercanas montañas y que me deja los ojos llenos de lágrimas. La previsión del tiempo anuncia bajada general de temperaturas. Paseo por Jaén con cierta desgana. Es una ciudad de unos ciento y poco mil habitantes encaramada en un cerro, de cuestas imposibles y un tráfico caótico, denso, que no me esperaba en una población de este tamaño. Sin embargo, me llevo una alegría cuando en una pastelería descubro (y pruebo, claro) el pestiño, elaborado con harina, miel y canela y frito en aceite de oliva.
Se trata de un pastel muy especial para mí porque me lo encontré en un libro sobre gastronomía histórica (creo recordar que en La mesa del Emperador. Recetario de Carlos V en Yuste, de José Serradilla Muñoz) y lo he incluido más de una vez en las pitanzas de los personajes de mis novelas. No sabía que todavía se elaboraba y probarlo (y comprobar que es delicioso) me dejó... muy buen sabor de boca.
Por la noche trato de decidir qué hacer. Reviso de nuevo las previsiones metereológicas y compruebo que dan temperaturas mínimas de varios grados bajo cero para los próximos días en Linares, Úbeda, Baeza y Cazorla, las localidades que tenía pensado visitar, y me preocupa (además del frío) que se congele el agua en las tuberías de La Lagartija. Me paso un buen rato buscando opciones y decidiendo el rumbo.
Por la mañana sigo con las dudas. Finalmente, tras muchos cambios de planes, opto por visitar la ciudad de Cástulo en Linares y después decidir si sigo hacia Úbeda o me largo al sur, al desierto de Tabernas, en Almería, donde la previsión es mejor.
Nada más arrancar me meto en un buen lío. La calle por la que voy desciende abruptamente hasta enlazar con una transversal que asciende y que tengo que tomar, pero el ángulo entre las dos es muy acusado y además el firme está mal peraltado. Al girar hacia la derecha, La Lagartija se inclina peligrosamente. En tensión, con todos los sentidos puestos en la faena, meto primera y comienzo a ascender, temiendo que en cualquier momento fallen los frenos o se cale el motor. Pero La Lagartija se gana su nombre, se aferra con fuerza al suelo y llego arriba sin mayores problemas que la película de transpiración que me baña.
Por supuesto, después de tal proeza La Lagartija se envalentona y decide resolver mi indecisión sobre el destino por la vía rápida: se mete por el ramal de la autovía de Almería en vez de seguir hacia Linares. Cuando me doy cuenta, está ya en camino hacia el desierto de Tabernas. Me encojo de hombros, qué le voy a hacer, y sigo adelante. Pensando, eso sí, en lo ilusoria que es la pretensión de que controlamos nuestro destino...
Me encantaría conocer tus impresiones, comentarios y sugerencias... ¿Te animas? Puedes hacerlo aquí abajo...
|
¡Espera, no te vayas todavía! ¿Te ha interesado este artículo? Regístrate aquí para recibir las próximas entradas y novedades en tu correo.
|