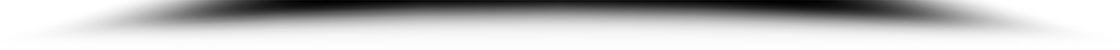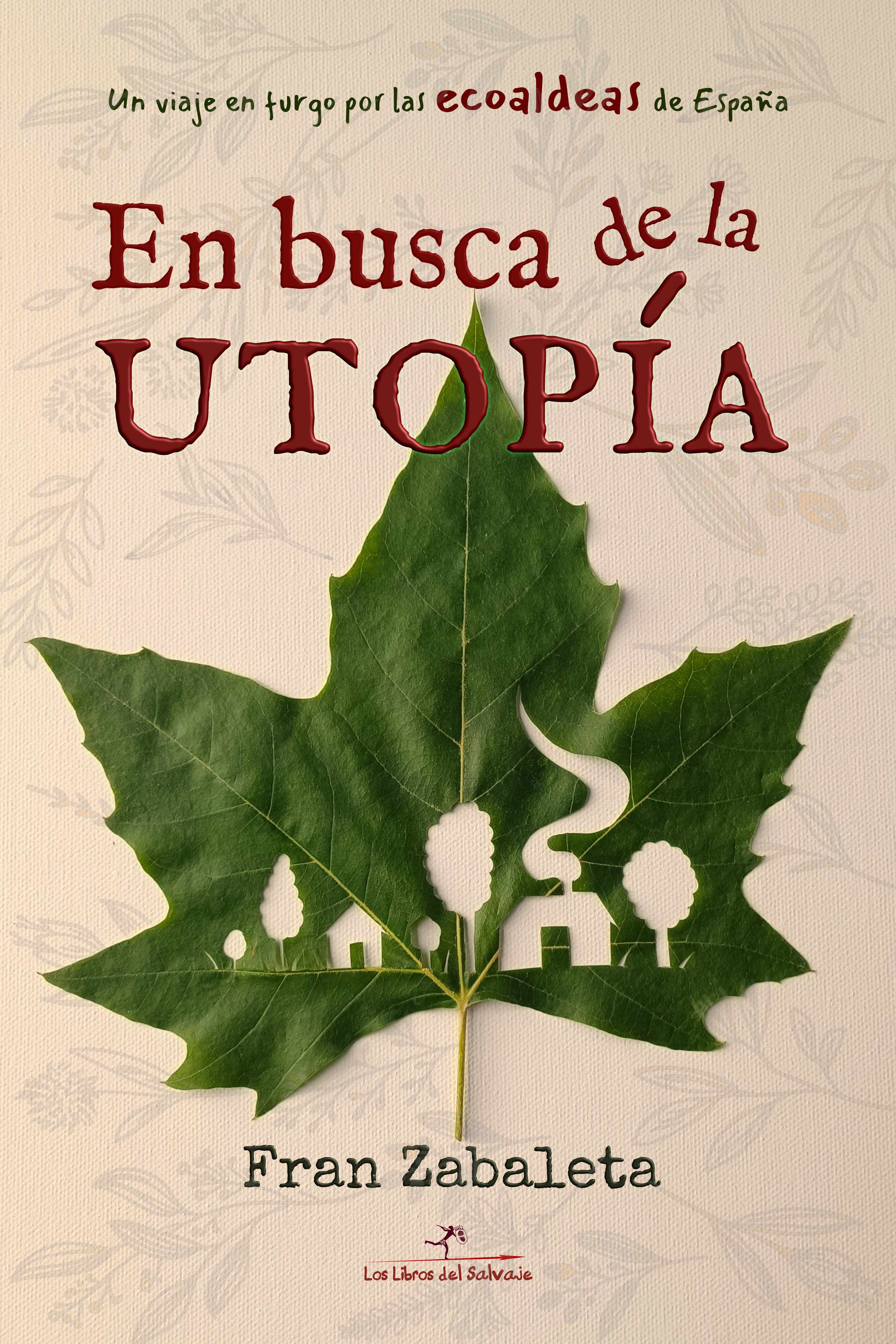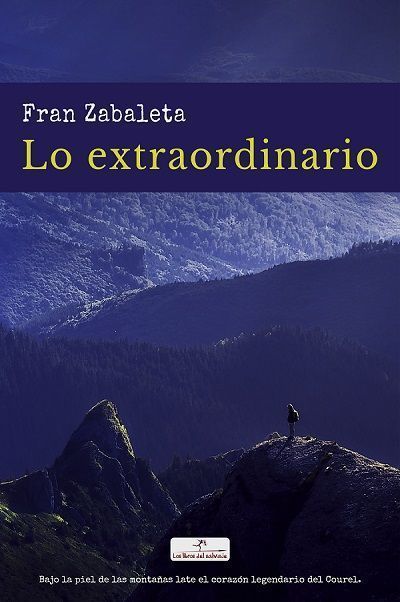Viajo en la Lagartija, mi furgoneta camperizada, persiguiendo historias, lugares y momentos.
Confieso que no tenía intención de viajar a Zamora, pero a veces la casualidad se alía con la fortuna para abrirnos los ojos y regalarnos una sonrisa. Tras dos semanas sin moverme de casa, contemplando por la ventana la lluvia interminable de esta primavera invernal, necesitaba con urgencia arrancar la furgo y escapar a cualquier paraíso perdido. A donde fuera. A ser posible, algún lugar donde no lloviera. Pero la previsión no daba tregua: lluvia, lluvia, lluvia.
—Fran, necesito que escribas un reportaje sobre Zamora...
Esa fue la casualidad: Pío García, el responsable del portal de turismo Viajando con Pío (magnífico, por cierto, y no lo digo —solo, ejem— porque yo colabore con él). Aunque lleva toda la vida en Galicia, Pío es zamorano y tiene ganas de fotografiar y difundir la belleza de su tierra.
—Vale. ¿Te corre prisa?
—No, cuando puedas... —Y me explicó muy por encima lo que quería. Pío y yo llevamos tantos años grabando documentales y realizando reportajes fotográficos juntos que ya no necesitamos explicarnos demasiadas cosas.
Zamora. Ni se me había pasado por la cabeza visitar Zamora. Hasta ese momento había sido un simple lugar de paso en el camino hacia otros destinos. Una vez, hace ya muchos años, en un viaje a Extremadura con unos amigos, se me ocurrió proponer una parada en Zamora.
—¡Pero si ahí no hay nada, es un páramo!
Recuerdo que me encogí de hombros y seguimos adelante sin parar. Lo malo es que en algún lugar de mi cabeza, Zamora quedó clasificada como páramo sin siquiera molestarme en comprobarlo, y eso hizo que nunca me entraran ganas de visitarla. Hasta que se me ocurrió buscar la previsión del tiempo para Zamora en este fin de semana de principios de junio.
Esa fue la fortuna. No haría un fin de semana de sol y calor, pero la previsión era mucho mejor que en cualquier otro lugar en trescientos kilómetros a la redonda. Iría a Zamora.
La vieja dama
A primera hora del viernes me subo a La Lagartija y emprendo el camino desde Vigo. Durante doscientos kilómetros atravieso una cortina de agua que me hace dudar, una vez más, de que realmente estemos en primavera, por mucho que el calendario así lo indique. Sin embargo, al desviarme hacia la Vía de la Plata un poco más allá de Mombuey, el cielo se despeja y el sol levanta vapores de la tierra.
El día, hasta entonces gris, se llena de luz y la atmósfera recién lavada brilla en los campos de trigo, verdes esteras interrumpidas aquí y allá por encinas y olivos. Me detengo en un cruce de carreteras por el simple placer de hacerlo, de contemplar el espectáculo de una tierra profundamente hermosa.
Cuando tengo hambre (ese es uno de los placeres de viajar solo, comer cuando te apetece, sin horarios ni normas), almuerzo con más pena que gloria, en un pueblo del camino, Tábara, sobre el que descuella la hermosa torre románica de una iglesia mozárabe. Hoy ya no quedan restos, pero se trata de la iglesia del que fue el importante monasterio de San Salvador de Tábara, fundado a finales del siglo IX y que llegó a albergar más de seiscientas monjas y monjes.
Sí, monjas y monjes, pues se trataba de un monasterio dúplice. Aunque hoy son prácticamente desconocidos, por entonces eran muy comunes. Se trataba de instituciones mixtas, comunidades de hombres y mujeres, en teoría y en principio separados por sexos, aunque esta cuestión es más que dudosa: en aquella época no existían las trabas mentales contra las relaciones sexuales que después se impusieron en la iglesia romana.
Hasta el siglo XI los sacerdotes podían casarse, y solo dejaron de poder hacerlo cuando la Iglesia, empeñada en acrecentar su riqueza, comprendió que era mala idea que los curas se casaran porque sus hijos les heredaban; al prohibirse el matrimonio, todas sus riquezas quedaban dentro de la institución. Como ves, la razón del celibato obligatorio es mucho más prosaica de lo que nos quieren hacer creer...
Hasta el siglo XI los sacerdotes podían casarse, y solo dejaron de poder hacerlo cuando la Iglesia, empeñada en acrecentar su riqueza, comprendió que era mala idea que los curas se casaran porque sus hijos les heredaban.
El monasterio de Tábara pasó a la historia por su scriptorium, en el que se iluminaban libros de gran belleza, como el Beato de Tábara, una copia parcial del famoso Beato de Liébana. Nada de esto queda ya hoy, pero la población todavía conserva un aire antiguo, de villa bien asentada y medianamente próspera, contenta con su sino en medio de una tierra cerealera.
Llego a Zamora a media tarde. El área de autocaravanas está al lado de un amplio parque, el Bosque de Valorio, a menos de diez minutos andando de la catedral. Aparco y aprovecho el tiempo soleado para dar un paseo por la ciudad.
No tardo en sorprenderme. Zamora, con poco más de sesenta mil habitantes, es una población tranquila y melancólica, de calles de piedra y edificios señoriales, que respira serenidad y belleza, como una vieja dama que, tras mil vicisitudes, mantiene incólume su dignidad. Me viene a la cabeza la expresión oída tanto tiempo atrás, «Ahí no hay nada, es un páramo», y me recrimino haberme fiado de un lugar común.
La ciudad que recorro está lejos de ser un páramo. Hermosa, sosegada, flanqueada por un Duero que, a estas alturas, llega ancho y cargado de aguas densas; salpicada de iglesias, palacios y edificios modernistas y cercada en parte por sólidas murallas de color claro, Zamora es un tesoro escondido, una montaña de piedra fértil que me asombra a cada paso. Una ciudad, además, ante cuyas murallas cambió el curso de la historia.
El traidor leal
Todo comenzó allá por 1065, tras la muerte de Fernando I de León, que en su testamento tuvo la ocurrencia de dividir el reino entre sus hijos. Fernando, por cierto, fue rey porque era hombre: conde de Castilla, se convirtió en monarca por su matrimonio con Sancha de León, que en puridad debería llamarse Sancha I: ella fue la reina y él el consorte. Pero la historia, ya lo sabemos, siempre la han escrito los hombres, y Fernando pasó a la historia como el Grande, el rey de León, mientras a Sancha casi nadie la recuerda.
El primogénito, Sancho, recibió el condado de Castilla, el patrimonio de su padre, aunque transformado de condado en reino, con lo que se convirtió en el primer rey de Castilla. El segundo, Alfonso, que no en vano era el favorito, recibió León y el título de emperador, con preminencia sobre sus hermanos. Al tercero, García, le correspondió el reino de Galicia. A las hijas, Urraca y Elvira, les dejó respectivamente las ciudades de Zamora y Toro, también con título de reinas.
Pero Sancho no quedó contento. Como hermano mayor, creía que era su derecho heredarlo todo y se propuso tomar por su mano lo que le negaban. Contuvo su ambición mientras vivió su madre, Sancha, pero tras el fallecimiento de esta en 1067 se lanzó a la conquista de los reinos de sus hermanos.
No fue una tarea fácil. Muy al contrario, el conflicto sumió durante años los tres reinos en guerras y miseria, dejándolos al albur de los vaivenes de las alianzas, ora se unían Sancho y Alfonso contra García, ora se enfrentaban entre sí los dos mayores... A la altura de 1072, Sancho parecía el claro vencedor de las disputas: dominaba ya los tres reinos y solo le quedaba conquistar Zamora, donde se había refugiado Alfonso con su hermana Urraca.
Decidido a poner fin a tanto enfrentamiento, Sancho rodeó Zamora con sus ejércitos. El cerco se prolongó durante siete meses y seis días. Cuando ya parecía inevitable la rendición, sucedió algo que le dio la vuelta a la tortilla. Y el responsable fue un noble que ha pasado a la historia, injustamente, como el arquetipo del traidor (con permiso de Judas, por supuesto): Vellido Dolfos.
En un momento del cerco, viendo que la situación se ponía cada vez más a favor de los atacantes, Dolfos escapó de la ciudad y se presentó ante el rey Sancho, al que convenció de que era desertor del bando de Urraca y Alfonso. Consiguió ganarse la confianza de Sancho, que debía de estar ya harto de asedios y batallas, con la promesa de que le mostraría un portillo de acceso a Zamora por el que sus tropas podrían introducirse en la ciudad y abrir sus puertas.
Asombrosamente, Sancho lo aceptó de buena fe. Una mañana, el rey y Dolfos salieron a pasear los dos solos por un bosque cercano, quizá para planear la mejor forma de acabar con el asedio. Cuentas las crónicas (o las leyendas, que nada se sabe con certeza) que en un momento determinado el rey sintió ganas de defecar, y bajándose las calzas se puso a la tarea.
Y esa fue la ocasión que eligió Vellido Dolfos para ejecutar lo que le había llevado hasta allí: cogió la lanza del rey y atravesó la espalda de Sancho, que cayó muerto al instante, es de suponer que en una postura bastante indecorosa.
Con su acción, Dolfos se ganó fama inmortal de traidor, aunque no deja de ser curioso porque en realidad hizo lo que hizo por lealtad a Alfonso y Urraca, que al cabo fueron los vencedores, y ya sabemos que la historia la escriben los que ganan. Sin embargo, quién sabe por qué, así quedó para la posteridad, como demuestra el romancero español:
¡Rey don Sancho, rey don Sancho!, no digas que no te aviso,
que de dentro de Zamora un alevoso ha salido;
llámase Vellido Dolfos, hijo de Dolfos Vellido,
cuatro traiciones ha hecho, y con esta serán cinco.
Si gran traidor fue el padre, mayor traidor es el hijo.
Gritos dan en el real: —¡A don Sancho han mal herido!
Muerto le ha Vellido Dolfos, ¡gran traición ha cometido!
Desque le tuviera muerto, metiose por un postigo,
por las calles de Zamora va dando voces y gritos:
—Tiempo era, doña Urraca, de cumplir lo prometido.
Y, ahora que lo pienso, ¿cuántas veces se parece la realidad a la literatura, y al revés? Porque algún personaje bien conocido de la serie Juego de tronos sufrió una muerte muy similar mientras estaba entregado a la misma faena...
Llevado por la curiosidad, pregunto aquí y allá hasta localizar el lugar en el que la historia (o la leyenda, insisto) asegura que se produjo el magnicidio y me dirijo hacia allí. Hoy ya no hay bosque, solo un cruce de carreteras y, a un lado, una cruz solitaria en un pequeño espacio verde. Posiblemente, la mayor parte de los que pasan por aquí ni lo sospecharán, pero esta cruz desgastada por muchos inviernos señala el lugar en el que murió un rey y cambió así la historia de este país.
Pues tras la muerte de Sancho fue Alfonso VI el que se hizo con el control de los tres reinos, el que encadenó y encerró a su hermano García en la torre de Luna durante diecisiete años, hasta que falleció, y el que años después pasaría a la historia como el gran conquistador de Toledo.
Por cierto: si te atrae este período y te interesa la historia de García II, el último rey de Galicia, te cuento su final en la última parte de Medievalario.
Pero la cosa no acabó ahí. ¿Os acordáis del Cid Campeador y la jura de Santa Gadea? Pues tiene mucho que ver con esto. Tras la muerte de Sancho, el Cid, que le servía, se vio en la tesitura de decidir si servía a su hermano Alfonso, el nuevo rey. Si aceptaba servirlo debía jurarle lealtad, como era propio entre los nobles del reino, pero no quería servir a un fraticida, pues sospechaba (como medio reino, evidentemente) que Alfonso era la mano que había movido a Vellido Dolfos para matar a su hermano. Así que el Cid puso una condición: antes de jurar lealtad a Alfonso, este debía jurar ante dios que no tenía nada que ver con la muerte de Sancho...
Pero, lamento desilusionarte, me temo que esta parte de la leyenda es claramente falsa: hoy hay consenso general entre los historiadores al afirmar que no hubo ningún juramento de Santa Gadea (por cierto, el nombre procede de la iglesia de Santa Gadea, en Burgos, el lugar donde la tradición afirma que tuvo lugar la ceremonia). Todo es fruto de la imaginación popular y de la fuerza de los romances, empeñados en ver caballeros donde solo había hombres...
Unas ruinas llenas de vida
Paso dos días en Zamora, recorriendo sus calles, visitando sus museos (imprescindible el histórico y sorprendente el etnográfico), entrando en sus iglesias románicas (la ciudad está repleta de hermosas iglesias que, por una vez, salvo la catedral, están abiertas al visitante todo el año y son de entrada gratuita), probando su gastronomía y dejándome llevar por el ritmo calmo y apacible de Zamora, que me deja enamorado. Paseo por el Bosque de Valorio y cruzo el Duero por el puente de piedra, envuelto en el silencio lleno de susurros de la vida vegetal.
El domingo toca iniciar el regreso, pero antes decido acercarme hasta dos localidades cercanas para visitar dos joyas de la arquitectura. La primera está a veintipocos kilómetros de la capital, en la localidad de El Campillo: es la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave, un edificio de pequeñas dimensiones que comenzó a contruirse a finales del siglo VII, en el año 680.
Me abre la puerta Ana, una mujer de la localidad que se encarga de recibir a los visitantes y cuyo número me encuentro en un papel escrito en la puerta. Ana tendrá sesenta y tantos años. Me muestra el edificio con algo muy similar a la devoción, pero pronto me percato de que no se trata de un sentimiento religioso, sino de un profundo amor por el edificio en el que nos encontramos.
Le brillan los ojos mientras me enseña este y aquel detalle y me cuenta algunas historias, como el traslado que sufrió la iglesia en la década de 1930. Por entonces estaba situada en este mismo valle, pero más abajo, más cerca del río Esla, que discurre muy cerca de aquí, pero la construcción del embalde de Ricobayo obligó al traslado piedra a piedra del templo.
No me cuesta entender la devoción de Ana. El interior está limpio de los retablos y dorados tan característicos de las iglesias barrocas, he visto muchas así en Galicia, y en su desnudez se percibe grandeza y serenidad. Me seducen la sencillez de los relieves de los capiteles, la humildad de las estancias y la luz que las inunda. Soy consciente de que en el siglo VII una construcción completamente de piedra, como esta, debió de suponer un esfuerzo ímprobo para una población que vivía en chozas de barro y paja, arañando con dificultad su sustento de unos campos que con demasiada frecuencia sufrían la plaga de la guerra.
—Hoy es domingo, ¿no hay misa? —le pregunto al final, quizá arrastrado por mis pensamientos.
—Ayer hubo. El cura tiene que atender varias parroquias, así que aquí celebra misa cada quince días nada más. Total, para cuatro viejos que vienen... —se encoje de hombros—. Fíjate que en el pueblo apenas somos treinta vecinos.
Me llama la atención el dato. No por el escaso número, harto acostumbrado estoy ya, sino por el escaso éxito de las misas. ¡Quién le iba a decir eso a la topopoderosa Iglesia medieval, que durante siglos tuvo aquí, en Zamora, uno de sus más fuertes bastiones de la fe!
Tras visitar San Pedro de la Nave, me dirijo hacia el norte bordeando el embalse de Ricobayo. Una vez más tengo que detenerme cada poco, dejar la Lagartija en cualquier lugar y dedicarme a pasear por las riberas. Es un paisaje intensamente hermoso en esta húmeda primavera, de tierras alomadas, fértiles y verdes, que llenan los ojos de luz.
La última parada del viaje antes de regresar a Vigo es, probablemente, la mayor sorpresa. No conocía su existencia, pero se me cruzó su nombre en alguno de los folletos turísticos de Zamora y decidí acercarme porque no me obligaba a realizar un desvío demasiado grande.
Afortunadamente. Porque las ruinas del monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela son un territorio mágico, un paraíso de verdor y vida vegetal, de piares y vuelos de rapaces, unas arquitecturas imponentes que descuellan entre la vegetación como los restos de una misteriosa ciudad abandonada en medio de la selva. Una belleza intensa y profunda que se agarra con melancolía animal a mi pecho, que trata de imaginar cómo sería la vida en este lugar apartado, entre estos todavía hoy apabullantes edificios de inmensas galerías y amplias girolas, por estos claustros serenos y abandonados, allá por los siglos XII y XIII, cuando el Císter tuvo aquí una de sus casas principales, en la que, se cree, llegaron a habitar hasta seiscientos monjes y conversos...
Cuando, a media tarde, emprendo ya definitivamente el regreso a casa, no puedo dejar de pensar que este fin de semana he descubierto un tesoro. No solo una ciudad, toda una provincia a la que espero no tardar en regresar.
Información para autocaravanistas y furgoneteros
Zamora es un paraíso para los viajeros con furgoneta o AC. No solo es un lugar tranquilo y seguro (pero con una interesante vida nocturna y animadas calles de tapas), sino que dispone de varios aparcamientos cómodos. El mejor es el área de autocaravanas de la calle Pisones, a diez minutos de la catedral y el castillo, que cuenta con servicios de vaciado de grises y negras, llenado de aguas, aseos públicos y, además, está emplazada en un área verde, al sur del Bosque de Valorio.
Si te acercas a la ciudad, no dejes de visitar el Museo de Zamora y, por supuesto, el castillo, que se levanta en uno de sus extremos. Si tienes curiosidad, también puedes acercarte hasta el lugar donde murió el rey Sancho, aunque ya te aviso que está en medio de la nada, en una zona de polígonos industriales. Y, por supuesto, no dejes pasar la visita al monasterio de Moreruela y a San Pedro de la Nave, que te van a gustar no solo por los edificios en sí, sino por conocer el campo y el paisaje zamoranos.
¿Conoces Zamora? Me encantaría conocer tus impresiones, comentarios y sugerencias.
|
¡Espera, no te vayas todavía! ¿Te ha interesado este artículo? Regístrate aquí para recibir las próximas entradas y novedades en tu correo.
|