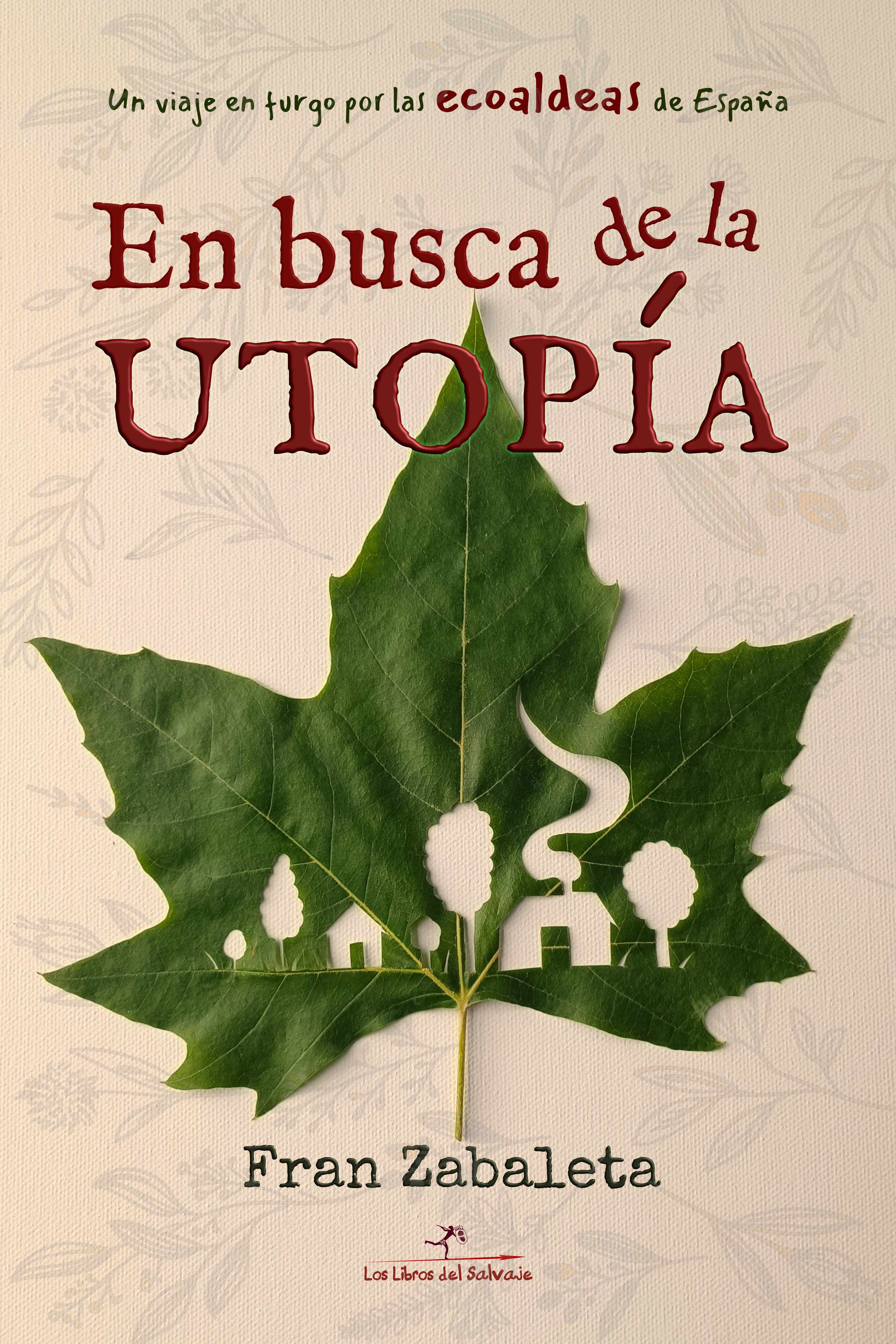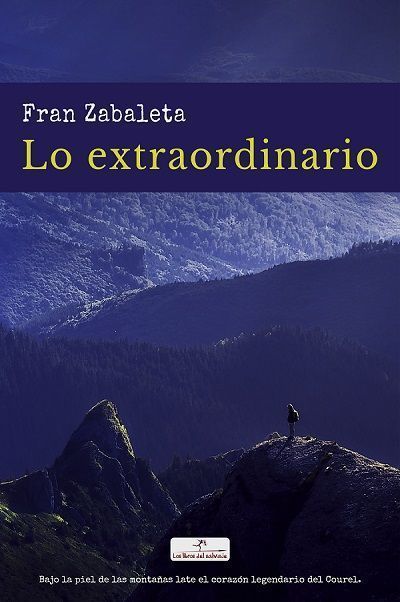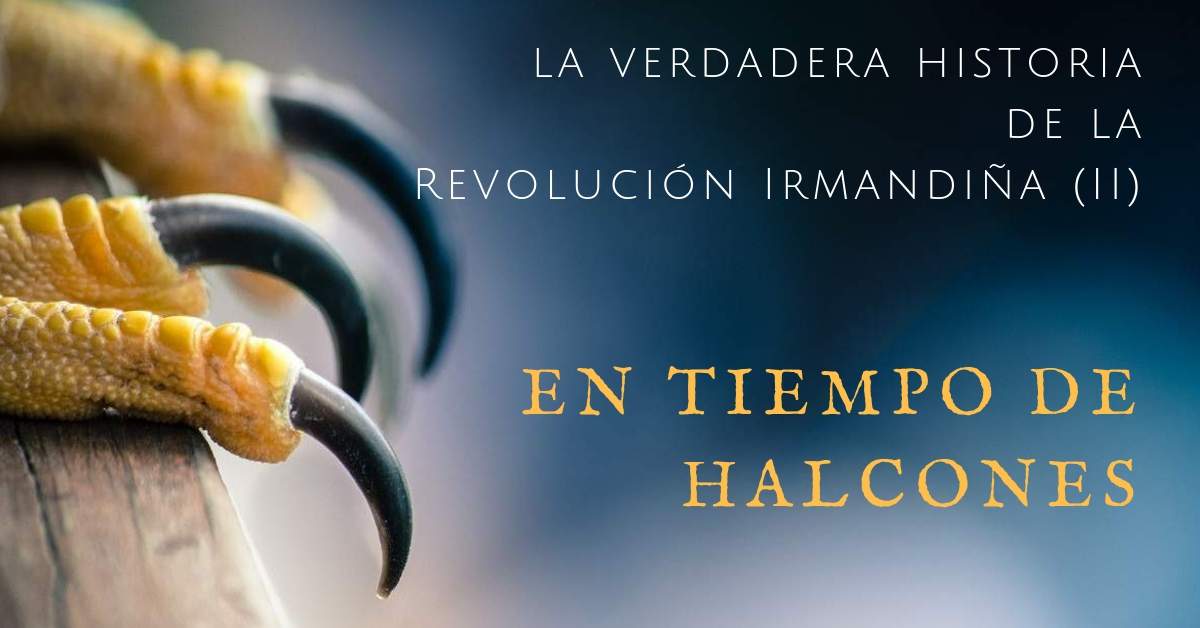
Como os decía en la entrada anterior, en la historia oficial de la revolución irmandiña de 1467 hay cosas que no cuadran, detalles extraños que hacen pensar que algo falla. Sobre todo, uno que la historiografía tradicional no aclara: el hecho de que, de repente, en la primavera de 1467, ochenta mil campesinos y burgueses se alcen en armas. A la vez. Sin previo aviso.
En un territorio tan grande como Galicia, desde Ribadeo hasta A Guarda, desde Ferrol hasta el Padornelo. Con las comunicaciones de la época, con unos caminos escasos, en mal estado y recién salidos del invierno.
Y, sin embargo, el dato está ahí: de repente, hordas de campesinos se alzan y comienzan a derribar castillos y fortalezas por toda Galicia. En dos meses solo queda una en pie, la de Pambre. Más de ciento treinta torres han sido conquistadas y derribadas.
¿Tenemos que tragarnos que sucedieran así las cosas, de repente, por arte de magia, o hay algo que se nos escapa?

Llevaba varios meses planteándome estas dudas cuando me topé con un hecho que desconocía: nueve años antes de la Gran Revolución, en junio de 1458, Santiago de Compostela se levantó en armas contra su señor natural, el arzobispo compostelano don Rodrigo de Luna.
Lo que ahí sucedió lo conoceréis bien los que ya habéis leído En tiempo de halcones, pues en ella se narran estos hechos: el ejercicio por parte del arzobispo del ius primae noctis, el derecho de pernada, el descontento popular, el deseo de los compostelanos de librarse del señorío arzobispal y pasar a depender directamente del rey, el fuego cruzado de intereses y ambiciones de los nobles...
Todo eso culminó en la creación de la Hermandad de los concejos, villas y tierras de la mitra compostelana, que expulsó al arzobispo de su sede.
¿Cómo es posible que una rebelión así, sucedida solo nueve años antes de la de 1467, sea prácticamente desconocida? ¿Habría alguna relación entre ambas? Empecé a tirar del hilo... y me encontré con que muchos de los protagonistas de la revolución de 1467, como el escribano Xoán Branco, el canónigo Vasco Martíns o el caballero Pedro Osorio, ya habían participado antes en la irmandade de Santiago.
¿Cómo es posible que una rebelión así, sucedida solo nueve años antes de la de 1467, sea prácticamente desconocida? ¿Habría alguna relación entre ambas? Empecé a tirar del hilo...
No podía ser casualidad. ¿No sería que, en realidad, la revuelta compostelana fue el germen de la otra revolución, el escenario donde sus protagonistas aprendieron, se equivocaron, tragaron saliva e intercambiaron ideas, muchas ideas, el verdadero origen de la Gran Revuelta irmandiña?
Cuando la situación en Compostela se calmó, en gran medida sin conseguir sus objetivos, ¿se volvieron sus protagonistas tranquilamente para sus casas, dispuestos a soportar de nuevo los abusos de los poderosos en silencio? ¿O, por el contrario, se llevaron consigo el firme propósito de no volver a cometer los mismos errores, de organizarse callada, silenciosa y eficientemente, de ir preparando sin prisas el escenario, ir estableciendo contactos con burgueses y campesinos de otras villas y lugares y difundiendo las ideas revolucionarias para, cuando todo estuviera preparado, alzarse en armas en toda Galicia a la vez y, esta vez sí, alcanzar el triunfo y expulsar a la nobleza?
Todo apunta a que fue así, a que la revolución de 1467 se gestó en realidad en 1458. Por eso, aunque mi intención era novelar la primera, terminé virando el rumbo y centrándome en los sucesos de Compostela. Porque sin ellos no es posible comprender el éxito de la Gran Revolución de 1467. Esa es la razón por la que en el prólogo de En tiempo de halcones aparecen dos titiriteros, los maeses Guímaro y Goros, que se dedican a ir de aldea en aldea contándoles a los labriegos, con palabras sencillas e imágenes poderosas, que otro mundo es posible...
|
¡Espera, no te vayas todavía! ¿Te ha interesado este artículo? Regístrate aquí para recibir las próximas entradas y novedades en tu correo.
|