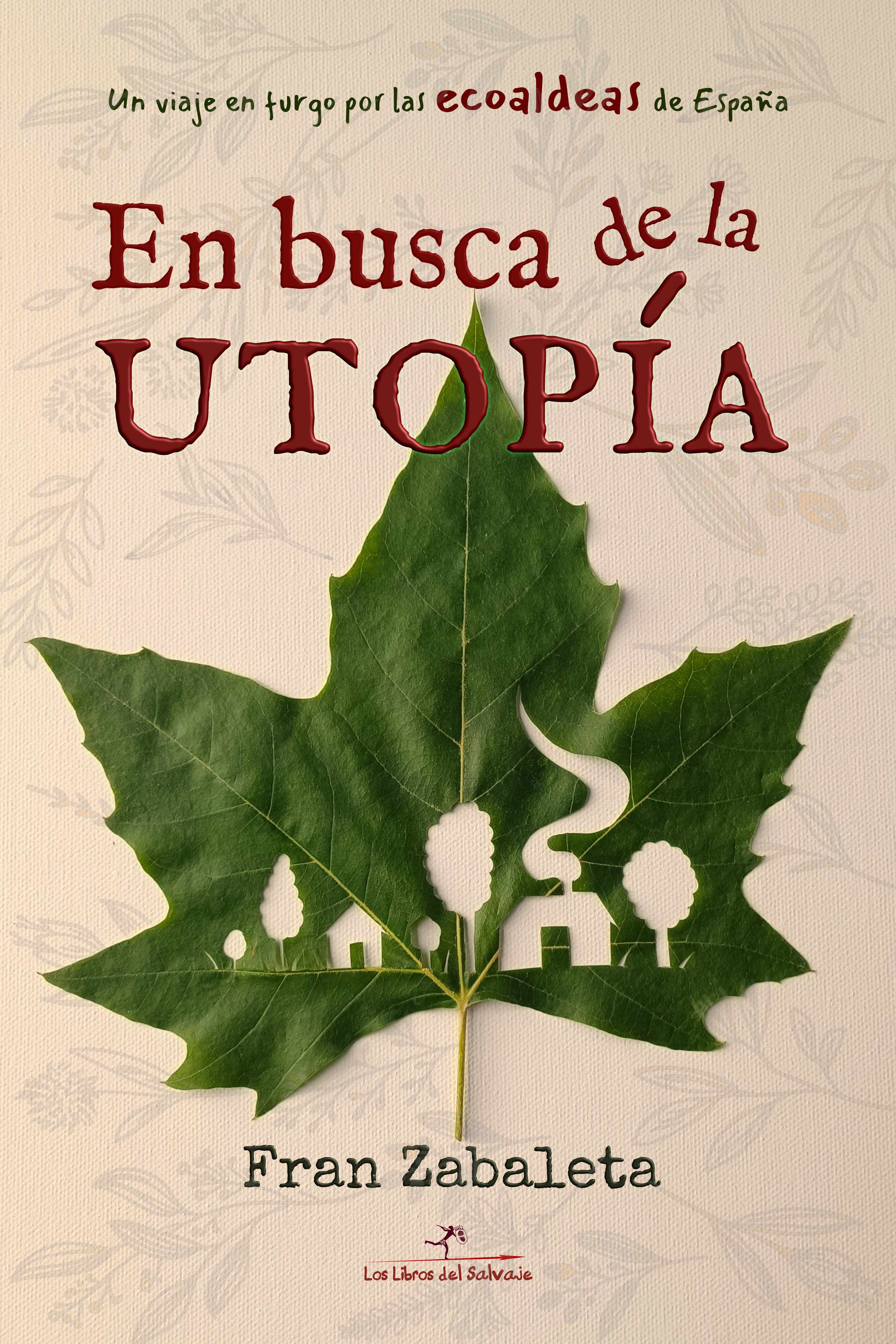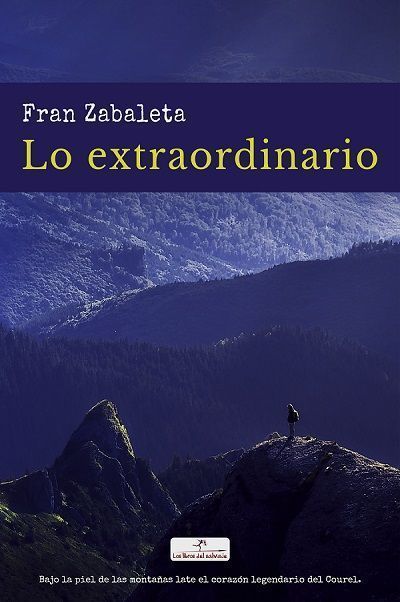Una vez que decidí retratar la sociedad de la Edad Media a través de un personaje de cada estamento, un monje, un caballero y un campesino, tocaba elegir a los protagonistas de cada una de las historias.
En el caso de los oratores, los monjes, no tuve ninguna duda. El más representativo de todos ellos era Martín de Braga, también llamado Martín o Martiño de Dumio, un peculiar personaje que vivió allá por el siglo VI y que, vaya usted a saber por qué, teniendo en cuenta su vida, es tremendamente popular en Galicia. Del personaje real, quizá por vivir en los siglos convulsos que siguieron a la caída del Imperio Romano, no sabemos demasiado, y lo poco que sabemos está profundamente alterado por sus hagiógrafos: por la propia Iglesia Católica, la primera interesada en engrandecer su figura.
Sin embargo, más allá de las dudosas y muy interesadas biografías oficiales, hay algunos datos sobre su figura que son incuestionables y que me sedujeron al momento porque retrataban, sin querer, el verdadero carácter del personaje. El primero de esos hechos es su epitafio, que él mismo escribió y mandó grabar en su sepulcro...
Nacido en Panonia, llegué atravesando los anchos mares y arrastrado por un instinto divino, a esta tierra gallega, que me acogió en su seno. Fui consagrado obispo en esta iglesia tuya, ¡oh glorioso confesor san Martín!; restauré la religión y las cosas sagradas, y habiéndome esforzado por seguir tus huellas, yo, tu servidor Martín, que tengo tu nombre, pero no tus méritos, descanso aquí en la paz de Cristo.
Un epitafio muy elocuente, probablemente mucho más de lo que el propio Martiño imaginaba: habla un hombre convencido de que dios le guía («arrastrado por un instinto divino»), muy satisfecho con su vida y su obra («restauré la religión y las cosas sagradas»), convencido de que tiene una misión («habiéndome esforzado por seguir tus huellas», esto es, por extirpar el paganismo) y falsamente humilde (afirma «que tengo tu nombre, pero no tus méritos» cuando precisamente acaba de proclamarlos).
Refleja, pues, un hombre presuntuoso, altivo y, sobre todo, fanático en el sentido estricto del término: un hombre que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento sus creencias u opiniones. Un hombre que considera que todas las creencias que no son las suyas son supersticiones y que se impone la tarea de extirparlas.
El Martín de Dumio histórico es autor de un texto que no tiene desperdicio, De correctione rusticorum, que da título a mi propio relato, la primera de las tres novelas cortas que forman Medievalario. En él condena con extrema dureza las creencias de las gentes de la Gallaecia, como encender velas a los árboles y fuentes, que las mujeres invoquen a Minerva cuando tejen o que presten atención al pie con que se levantan, por citar solo tres ejemplos.
Considera que todas estas creencias son supersticiones, las tacha de demoníacas y trata de sustituirlas por lo que cree son las verdaderas creencias: protegerse del demonio mediante el signo de la cruz y adorar a un dios que se encarnó en hombre y se sacrificó por sus criaturas en vez de a las fuentes, los árboles y la naturaleza.
Siempre me llamó la atención la saña con la que la Iglesia Católica ha perseguido las creencias diferentes. En el fondo, es una simple cuestión de poder: el que impone las creencias es el que ejerce el poder. De ahí la lucha del Martiño histórico contra lo que él llama superstición y que, en buena medida, es una mezcla de creencias anteriores y nuevas. En la sociedad desvertebrada, dispersa y confusa de los inicios de la Edad Media, en ese mundo fundamentalmente rural, boscoso, que nunca había sido verdaderamente cristianizado, la mezcla de creencias (paganismo, priscilianismo, catolicismo) debía de ser apasionante, un caldo de cultivo en efervescencia. Martiño comprendió que solo si conseguía imponer su verdad conseguiría el control sobre ese mundo inestable. Y se aplicó concienzudamente para conseguirlo.
Muchos personajes que los católicos consideran santos fueron auténticos fanáticos, personajes perturbados y extremistas que rechazaban con virulencia cuanto se alejara de su única y monolítica verdad. No solo esto: también solían exigir que los demás adorasen a su dios. Al margen del abuso mismo de la imposición de las creencias, es necesario sospechar de cualquiera que exija adoración para su dios. ¿Qué dios puede ser tan inseguro para necesitar y exigir que los mortales le adoren? ¿Qué ser todopoderoso necesitaría, para sentirse satisfecho, que un insignificante humano le adorase? La respuesta, otra vez, no está en el dios, sino en el hombre: es la Iglesia ―es el hombre― la que exige la adoración, porque solo así consigue el dominio. El poder.
Muchos personajes que los católicos consideran santos fueron auténticos fanáticos, personajes perturbados y extremistas que rechazaban con virulencia cuanto se alejara de su única y monolítica verdad.
En cualquier caso, la mentalidad del santo, ese fanatismo revestido de fuerza, determinación e intransigencia, creaba individuos singulares, y Martiño de Dumio lo fue sin ninguna duda. Imagino que por esa razón pasó al imaginario colectivo: en una época en la que la vida era una lucha diaria, en un mundo dominado por una naturaleza enemiga, en el que a las inclemencias del tiempo se unían las bandas de saqueadores y los ejércitos (la ley del más fuerte), un hombre capaz de organizar, de aglutinar y de proteger a su rebaño sería, sin duda, un hombre venerado. Un santo.
|
¡Espera, no te vayas todavía! ¿Te ha interesado este artículo? Regístrate aquí para recibir las próximas entradas y novedades en tu correo.
|