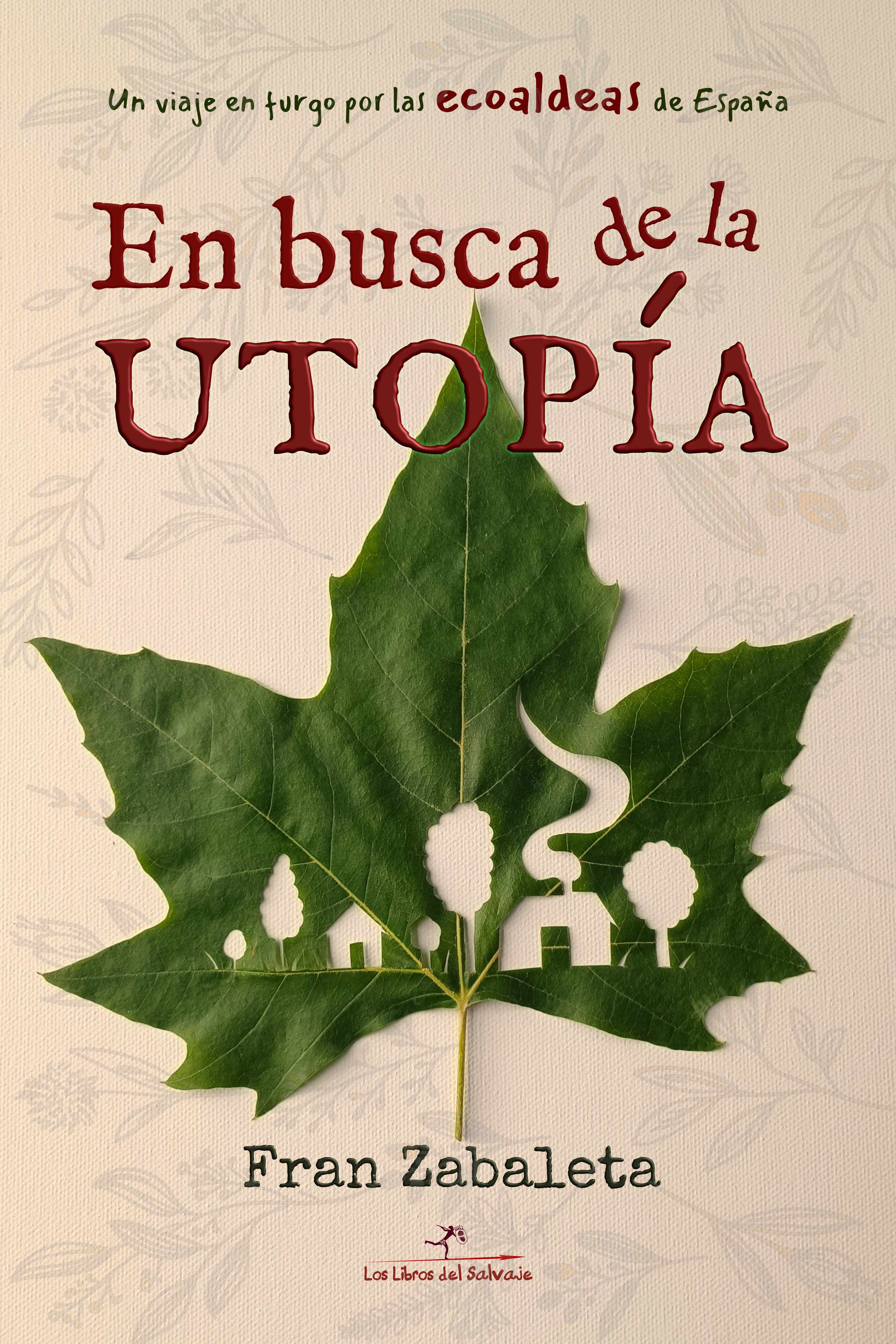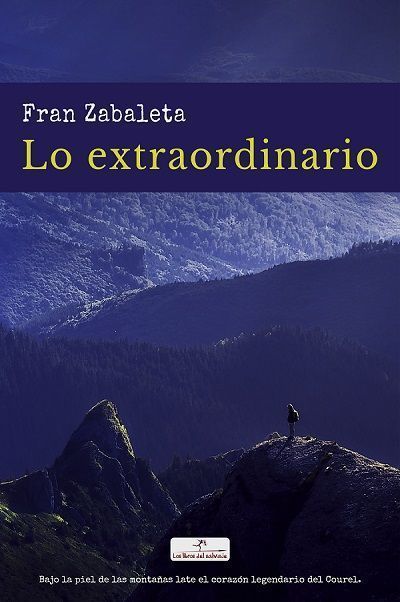Llevo media docena de meses enfrascado en una nueva novela. Dicho de otra forma: llevo medio año viviendo en otro planeta. Dándole vueltas en la cabeza las veinticuatro horas del día a personajes, tramas, escenarios y conflictos, peleándome con el teclado y bordeando esa frágil frontera entre el mundo real y el de la imaginación. Atrapado por una historia que me tiene en vilo, que me fascina y que lucha por salir a la superficie.
A veces la escritura fluye a borbotones, violentamente, como si temiera quedarse atorada si no se apresura a llegar a la pantalla del portátil; otras se ralentiza, se queda sin fuerza y me obliga a detenerme y a dar largos paseos a la espera de que el subconsciente realice su trabajo. El otro día, comentando todo esto con un amigo, me decía que esas son las jugarretas de las musas, que la inspiración viene y va.
Pero no, qué va. Ni mucho menos.
No existe la inspiración. No al menos como la solemos entender, como una voz cuasi divina que nos dicta palabras al oído. La única forma de escribir una novela es sudar. Esforzarse cada día, constantemente, a menudo luchando con cada palabra para moldear la historia. Pero ni así. Con disciplina conseguiremos contar una historia, pero nada garantiza que llegue al lector, que este la disfrute y la convierta en suya. Para conseguir eso hace falta una clase diferente de sudor...
La única forma de escribir una novela es sudar. Esforzarse cada día, constantemente, a menudo luchando con cada palabra para moldear la historia.
A todos nos encanta que nos cuenten historias. De alguna forma, lo llevamos en los genes: las historias son la forma que tenemos de conocer, entender y dar forma al mundo. Las historias nos conectan con los demás seres humanos, nos permiten comprender cómo funcionamos (y cómo funciona cuanto nos rodea) y nos enseñan a conocernos a nosotros mismos.
Las historias crean sociedad y establecen reglas de comportamiento. Todo eso podríamos aprenderlo también por medio de manuales formativos, tratados sobre psicología humana o leyendo simplemente los códigos legales por los que nos regimos... Pero no sería efectivo. No aprenderíamos casi nada. Y la razón es la misma que hace que una novela funcione: la emoción.
La única forma de que una novela llegue al lector es que le emocione. Conseguir que los personajes atrapen las emociones del lector, que le hagan reaccionar visceralmente, que despierten su amor, su odio, su rencor, su tirria, su risa, su compasión, su admiración. Que le importen hasta el punto de entristecerse cuando sufren y alegrarle el día cuando triunfan. Porque la razón nos permite conocer, pero son las emociones las que nos permiten comprender. Y recordar. Pero, ¿cómo conseguirlo? Ahí es donde entra en juego, una vez más, el sudor.
La única forma de que una novela llegue al lector es que le emocione. Conseguir que los personajes atrapen las emociones del lector, que le hagan reaccionar visceralmente, que despierten su amor, su odio, su rencor, su tirria, su risa, su compasión, su admiración.
Para emocionar hay que sudar. Hay que bajarse del pedestal del dios creador y convertirse en uno más. Al menos, esa es la forma en que me funciona a mí: bajando a la tierra y pegándome a mis personajes. Cuando escribo necesito oler lo que huelen, sudar como ellos, sufrir como ellos, ver lo que ellos ven y sentir lo que ellos sienten. No soy capaz de escribir si no me meto en su piel, si no consigo ver el mundo como ellos lo ven.
Todos lo hemos experimentado muchas veces: las emociones son contagiosas, basta que alguien se ponga a llorar para que se nos humedezcan los ojos. Si cuando escribimos no estamos experimentando esas emociones, ¿cómo vamos a transmitirlas? Por eso, escribir implica un gran desgaste emocional. Me acuerdo ahora de una escena de En tiempo de halcones en la que Estevo, el siervo protagonista, presencia la brutal escena de una violación.
Ese día, mientras la escribía, estaba oliendo el barro del camino, empapado por la lluvia, muerto de frío y de miedo, asistiendo con el corazón en un puño a una de las experiencias más atroces que he vivido. Literalmente vivido. Pero sabía que era lo que tenía que hacer. Porque la única forma de que funcione una novela es agarrar al lector por el pescuezo y hundir sus narices en el fango. Implicarle. Emocionarle.
Y, para conseguirlo, hay que implicarse. Joderse. Mojarse. Y, sí, emocionarse.
|
¡Espera, no te vayas todavía! ¿Te ha interesado este artículo? Regístrate aquí para recibir las próximas entradas y novedades en tu correo.
|