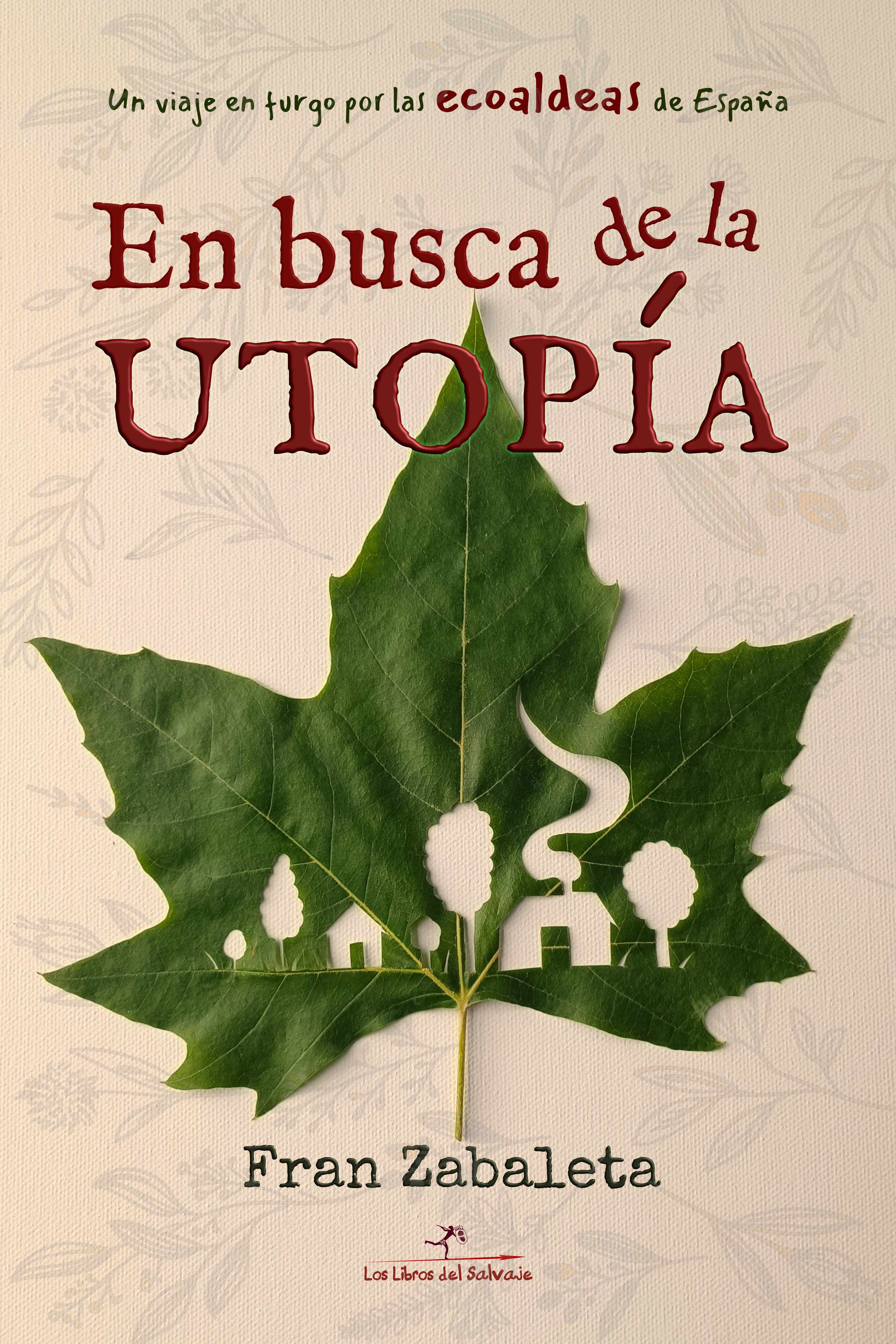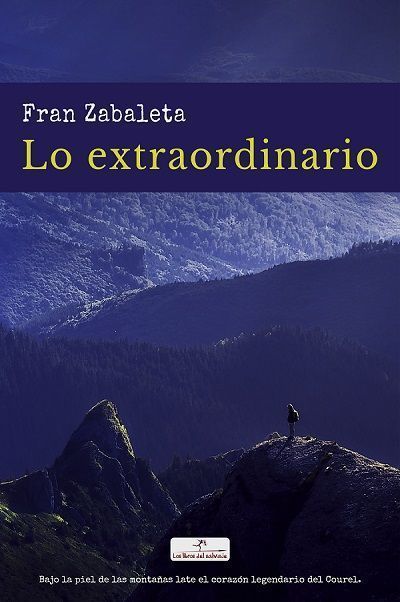Aunque ha pasado ya un buen puñado de años y mi memoria es, por decirlo de forma suave, aleatoria, recuerdo muy bien cómo nació La cruz de ceniza. En realidad no se me ocurrió la idea de repente ni cayó del cielo como una revelación, sino que fue gestándose poco a poco, a lo largo de muchos meses, muchas lecturas y muchas reflexiones, pero hubo dos momentos decisivos.
El primero debió de ser a mediados de 1999. Por entonces yo andaba bastante despistado. Llevaba toda la vida diciendo que era escritor, sintiéndome escritor, pero no conseguía juntar cuatro frases seguidas ni bajo amenaza.
Sí, por supuesto, lo había intentado una y otra vez, llevaba años emborronando folios con historias, pero nada que tuviera la menor consistencia. Dos o tres años antes había conseguido terminar una novela que me gustaba bastante... hasta que se la dejé leer a dos o tres amigos. La tibieza de sus comentarios me convenció de que lo mejor sería dejarla reposar en un cajón (ahí sigue, imagino que profundamente relajada, a estas alturas) y ponerme con otra cosa.
El problema era el de siempre: ¿sobre qué escribir? ¿Qué historia contar? Fue entonces cuando, un buen día, sin saber siquiera qué hacía allí, me encontré delante de esto...

Para lo que no lo conozcáis (o reconozcáis), se trata del monasterio cisterciense de santa María de Oia, en la estrecha franja costera que va desde Baiona hasta A Guarda, en el sur de Pontevedra. Uno de los pocos monasterios ubicados en la misma costa, por cierto. Ahora se encuentra (creo) restaurado o en proceso de restauración, con la idea de convertirlo en un hotel de lujo, pero por entonces, en 1999, era solo un espectacular conjunto de ruinas al lado del mar.
Nada más verlo, mi imaginación comenzó a hervir. Todavía no sabía qué, cómo ni quién, pero fue en aquel momento cuando (¡por fin!) algo hizo clic en mi cabeza y descubrí que podía unir mis dos pasiones, la literatura y la historia, en una sola: en una novela histórica. Hasta ese momento, aunque resulte increíble visto en perspectiva, ni se me había pasado por la imaginación algo así.
A partir de ese día comencé a investigar la historia del monasterio y la de la comarca... Y no solo en los libros, que también hubo alguna incursión subrepticia al interior de las ruinas.
A partir de ese día comencé a investigar la historia del monasterio y la de la comarca... Y no solo en los libros, que también hubo alguna incursión subrepticia al interior de las ruinas.
Durante meses fui empapándome de sucesos diversos, muchos interesantes, algunos apasionantes, mientras en mi cabeza se iba formando una idea imprecisa y cambiante de lo que quería contar. Algo sobre un monje que, por azares del destino, naufragaba en la playa situada a los pies del convento, y sobre la ola de acontecimientos que su naufragio desataba.
Sin embargo, a medida que avanzaba con la documentación y la historia en mi cabeza se iba complicando, comencé a darme cuenta de que algo fallaba. No sabía de qué se trataba (al cabo, era la primera vez que me enfrentaba a una tarea así), pero lo intuía, como intuye un perro de caza que sigue un rastro equivocado. Sin embargo, ya no podía pararme, así que comencé a escribir las primeras páginas, todavía dubitativo, mientras seguía leyendo volúmenes de historia local y esperando encontrar en los hechos históricos algo que me diera una pista. (Por cierto que fue por esta época cuando me puse en contacto con mi amigo Luis Astorga y le propuse escribir la novela conmigo... pero esa es otra historia).
Unos meses después, a principios del año 2000, llegó el segundo momento decisivo. Fue en el tren de Vigo a Coruña, donde trabajaba por entonces. Llevaba más de un año documentándome un poco a tientas y unos dos meses escribiendo y estaba a punto de acabar el primer capítulo (ese que ahora, muy recortado, aparece como prólogo, donde se cuenta el naufragio del monje).
Tanto Luis como yo teníamos la intención de narrar la vida del náufrago tras su llegada a Oia, pero nos parecía interesante explicar quién era y cómo había terminado ahí, en ese lugar perdido del mundo, así que decidimos dedicar el segundo capítulo a contar su historia. Como el fraile era europeo, probablemente holandés o alemán, llevaba unas semanas buscando documentación sobre la época, inicios del siglo XVI, en Europa, por aquello de darle un pasado consistente (aunque, insisto, por el momento poco relevante).
Ese día, en el tren, comencé a leer En pos del milenio, de Norman Cohn, un ensayo sobre los movimientos milenaristas, anarquistas y místicos de la historia. Al principio no me acababa de enganchar o, mejor dicho, no acababa de ver la relación que podía tener con la vida del monje.
Hasta que empecé a leer el capítulo titulado «Münster: la Nueva Jerusalén». Un minuto después estaba completamente entregado. Fue la primera vez que tuve noticias de los sucesos que se habían producido en Münster, Alemania, entre 1534 y 1535. Devoré aquellas pocas páginas completamente absorto, alucinado, preguntándome cómo era posible que unos hechos así fueran completamente desconocidos en España.
Fue la primera vez que tuve noticias de los sucesos que se habían producido en Münster, Alemania, entre 1534 y 1535.
Cuando llegué a la estación de A Coruña ya tenía claro que lo importante no era lo que le pasara al fraile Baltasar Sachs tras su naufragio en Oia, sino los hechos que le habían conducido a aquel naufragio. Baltasar Sachs era un superviviente de Münster, conocía de muy cerca el salvajismo, la brutalidad y el fanatismo ciego que son capaces de generar las creencias religiosas y nos estaba pidiendo a gritos que contáramos su historia.
|
¡Espera, no te vayas todavía! ¿Te ha interesado este artículo? Regístrate aquí para recibir las próximas entradas y novedades en tu correo.
|